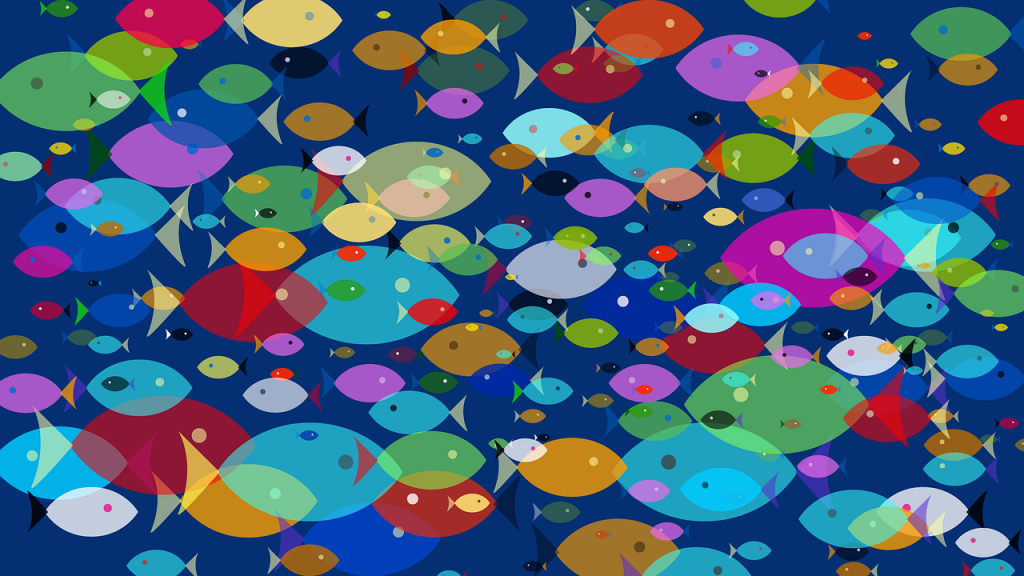En octubre del año pasado estuve en Bilbao en un encuentro de reconocimiento a personas colombianas exiliadas en Europa, organizado por la Comisión de la Verdad. Cuando me llamaron para explicarme en qué consistía el evento dijeron que el objetivo era escuchar a las víctimas en el exterior; reconocer el impacto de la guerra en migrantes de segunda generación; y contribuir a la construcción de la verdad sobre el conflicto armado.
Gracias por la invitación, pero yo no soy exiliada. Vine a España por voluntad propia y puedo volver a Colombia cuando quiera. Con mi respuesta solo buscaba salir de un lugar al que siento que no pertenezco. El del exilio como un castigo. Pero eres víctima del conflicto y eres migrante, algo tendrás que decir.
Un padre asesinado, una tía desaparecida, una madre perseguida por sus opiniones políticas, una familia separada por la guerra; el sentido de pertenencia como agua que se escurre entre los dedos. En los trozos de uno y otro podía ver mi propia historia.
Al principio me sentía como una estafadora. Ya verás los dramones que van a contar aquí y yo con qué cara les digo que me quedé a vivir en Madrid porque la ciudad me fascina; que nunca he tenido las necesidades que tienen tantos refugiados; y que jamás me he visto como exiliada.
Sin embargo, cada uno de los relatos que escuchaba eran como espejos rotos. Un padre asesinado, una tía desaparecida, una madre perseguida por sus opiniones políticas, una familia separada por la guerra; el sentido de pertenencia como agua que se escurre entre los dedos. En los trozos de uno y otro podía ver mi propia historia.
En una de las dinámicas grupales nos pidieron dibujar algo que representara el significado del exilio. Una chica pintó la casa a la que llegó cuando salió de Colombia con sus padres, otra pintó un avión; una incluso no pudo dibujar porque no supo expresar con una imagen lo que significaba para ella ser colombiana nacida en Francia, hablar el español a medias; y saber que su familia siempre estará en peligro si decide volver al país. Yo, con algo de vergüenza, pinté un billete de oro como el de Willy Wonka, el de Charlie y la fábrica de chocolate, porque para mí salir del país fue como ganarme la lotería; claro está, con pago de impuestos incluido.
Al principio me costaba adaptarme. Llegaba con media hora de anticipación a cualquier cita porque estaba acostumbrada a moverme en buseta y no en metro.
Llegué a Madrid el 11 de noviembre de 2001 con tres maletas en la mano y una matrícula para hacer un posgrado en la Universidad Complutense. Las dos primeras semanas dormí en el sofá de una pareja de amigos que me trataron como a una hija. Me ayudaron a buscar una habitación para alquilar, me llevaron al banco para abrir una cuenta; y soportaron con amor la llorada de una hora que me pegué cualquier día encerrada en el baño.
Después viví cuatro meses con una chica que me cuidó como si fuera su hermana. Me presentó a su familia, me llevó a los museos, a los lugares más bonitos de Madrid y a las discotecas más feas. Casi me muero la noche que se fue a dormir donde su novio y yo me quedé sola por primera vez en la ciudad. Recuerdo que dormí en la sala, con la gata calentándome los pies y el televisor encendido. Tenía miedo. La fatalidad a la que estaba acostumbrada en Colombia me hablaba en sueños y tuve que poner una silla en la puerta para dormir más tranquila.
El día que vi a un soldado en la calle me di cuenta de que llevaba un año sin ver a un hombre armado cerca de mí. Estaba muy lejos de Colombia.
Mi primera decepción fue descubrir un programa académico obsoleto. Título propio en Medios de comunicación y conflictos armados que no dedicaba ni una hora de clase a Colombia. Flipé. A pesar de hablar el mismo idioma no entendía nada de lo que decía el profesor Pizarroso; y me dormía en las clases del profesor Bahamón sobre la Revolución Cubana porque no era nada novedoso para mí.
Al principio me costaba adaptarme. Llegaba con media hora de anticipación a cualquier cita porque estaba acostumbrada a moverme en buseta y no en metro. Despertaba a las seis de la mañana para empezar el día que aquí comienza a las nueve. Muchas veces confundí las 18hrs con las 8 de la noche. Tardé varios meses en aprender a caminar sin mirar constantemente hacia atrás como lo hacía en Bogotá. El día que vi a un soldado en la calle me di cuenta de que llevaba un año sin ver a un hombre armado cerca de mí. Estaba muy lejos de Colombia.
Cuando acabé el curso busqué trabajo, pero solo me ofrecían unas horas como bailarina de barra en bares de mala muerte. ¿Eres colombiana?, ¿morena? Pues vas a cobrar más, maja. Después me enamoré y él me invitó a conocer algunas ciudades de Europa. Todo divino excepto cuando tenía que mostrar el pasaporte colombiano. Mujer, joven, morena, colombiana, mula. Fila aparte y doble requisa.
Buscar trabajo en otro país es difícil, pero que te rechacen para el cargo por tu nacionalidad lo es todavía más. Buscar piso agota. Que te tiren el teléfono por tu acento agota mucho más. Celebrar la Navidad con una familia extraña puede ser un poco triste; aunque te traten como si fueras una más del clan, siempre habrá un chiste que no entiendas; una conversación en la que te pierdes; un acontecimiento en la historia que no te parecerá importante porque cuando eso pasó tú vivías en otro país.
Cuando encontré un trabajo que me permitía pagar mi vida aquí conseguí la libertad que tanto deseaba; y también empecé a sentir el peso de la culpa. Constantemente me preguntaba si hacía bien en quedarme. Pensaba que debía regresar y trabajar como periodista, hacer algo por el país, pero la idea de volver me torturaba. Yo no me partí el lomo trabajando para que ahora tú me salgas con esas, nena. Vive tu vida, dijo mi madre. Creo que nunca me va alcanzar la vida para darle las gracias.
Buscar trabajo en otro país es difícil, pero que te rechacen para el cargo por tu nacionalidad lo es todavía más. Buscar piso agota. Que te tiren el teléfono por tu acento agota mucho más.
Cambiar de clima, de comida, de acento, de idioma y de costumbres es un proceso transformador que puede resultar muy doloroso; sobre todo porque esos detalles son lo de menos comprados con la pérdida de confianza en uno mismo durante el proceso migratorio. Porque es difícil aprender a entablar relaciones de cualquier tipo con códigos culturales diferentes; porque a nadie le gusta sentirse como un animal exótico al que todos miran con recelo.
Ser migrante no es fácil. Significa cortar la raíz para sembrar una persona nueva en un lugar donde uno no es nadie. Es desprenderse, mudar de piel, conocerse a uno mismo en situaciones jamás pensadas. Significa vivir con el alma dividida. No tener patria o tener dos. Sentir que uno pertenece a dos lugares y a ninguno. Ser frontera o ser puente.
Sin embargo, también es una oportunidad para crear algo nuevo a partir de la nada. ¿Érika o Eríka, cómo prefieres que te llame? En Colombia siempre me preguntaban si era la hija de mi padre; pero aquí mi apellido es solo un pueblo precioso de Andalucía. Aquí dejé de ser la hija de para ser solo yo misma.
Eso sí que me costó. Tardé muchos años en quitarme de encima miedos e ideas sobre lo que creía que tenía que hacer con mi vida y el camino que debía seguir. Tardé mucho tiempo en aceptar que era posible moldear el destino que yo misma me había impuesto cumplir.
En el encuentro de Bilbao hablamos mucho sobre lo difícil que resulta vivir con la contradicción de ser feliz fuera del país y vivir con ganas de volver, siempre. Nos reímos con las anécdotas que todos habíamos vivido en diferentes países y lloramos por la tragedia compartida. Al final nos dimos un abrazo grande y cálido porque salimos de allí con la seguridad de que nos estábamos convirtiendo en una familia; llenando entre nosotros mismos el inmenso vacío que genera el desarraigo. En el exilio, ese espejo en el que uno puede identificarse se convierte en un aliado.
En Colombia siempre me preguntaban si era la hija de mi padre; pero aquí mi apellido es solo un pueblo precioso de Andalucía. Aquí dejé de ser la hija de para ser solo yo misma.
Los migrantes, los exiliados, los que vivimos muy lejos de la realidad en la que nacimos somos satélites solitarios conectados los unos a los otros. Somos como pequeñas islas, refugios de la historia. Víctimas sí, pero también sobrevivientes. Solo así podemos contar lo que otros no pueden y, además, podemos transformar el relato de dolor en victoria.
Violencia, pobreza, falta de oportunidades, en fin; la lista de motivos para irse del país es larga. Muchas personas que están obligadas a emigrar se quedan paralizadas en el hecho que los expulsó y viven el exilio como una cárcel sin paredes. Lo entiendo. Pero quienes decidimos renunciar y no volver de manera voluntaria podemos habitar el exilio como un lugar de transformación. Elegimos con qué parte de la historia cargamos y con cual no. Nos reconocemos como parte de una historia de dolor, pero le damos diferentes perspectivas a partir de nuevas experiencias.
Como dicen los H.I.J.O.S. en Argentina: nuestra venganza es ser felices.