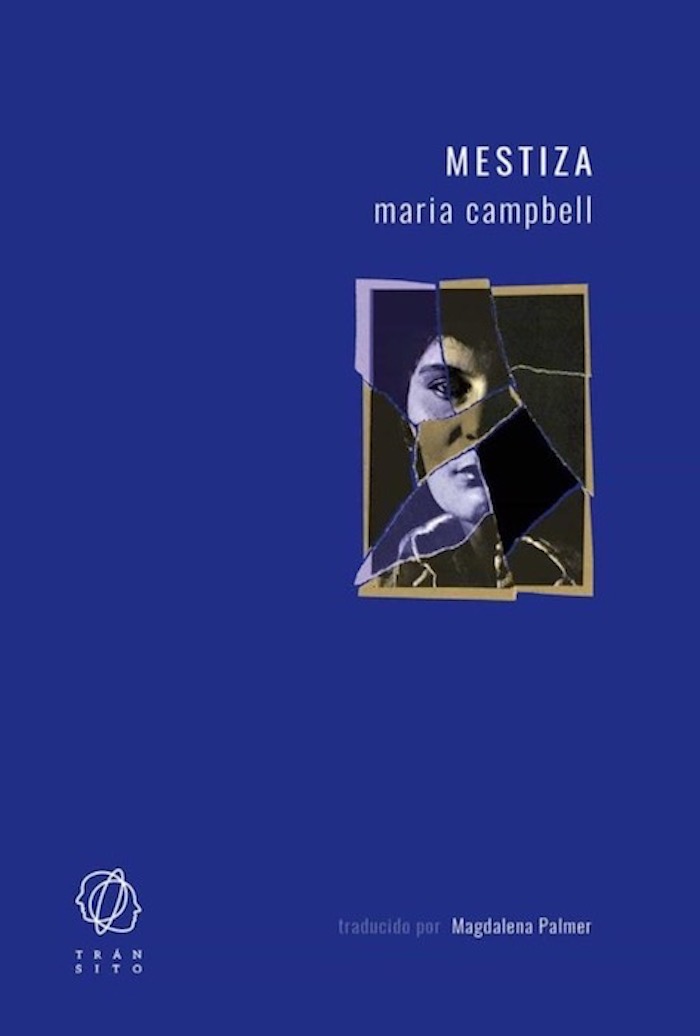“El armario de los indígenas está lleno de perdones”
María Campbell
(Entrevista en El País)
Hace unos días empecé a leer Mestiza de María Campbell, la escritora, dramaturga y activista por los derechos de los mestizos en Canadá. El libro, considerado uno de los más importantes de la literatura canadiense (publicado en 1973 y reeditado este año por la editorial Tránsito), recoge la vida de Campbell que a los 30 años ya conocía la extrema pobreza, la maternidad, la prostitución y las drogas.
Los métis son fruto de la unión de mujeres indígenas con hombres blancos de origen inglés o francés de la Bahía de Hudson en Canadá. Por sus venas corre sangre mezclada; una herencia diluida que hizo que su origen no fuera considerado legítimo o válido y, en consecuencia, fueran negados durante años.
Si no tenemos el paso firme y decidido, la cuchilla pueden dejar heridas imborrables, cortarnos en mil pedazos o convertirnos en adiestrados maestros.
Mestiza relata los factores comunes entre los pueblos originarios de cualquier rincón del mundo. Despojo de tierras, abuso de poder, violencia, genocidio, falta de reconocimiento de derechos fundamentales por parte del gobierno de turno, costumbres o rituales salvajes, pobreza, revolución y mártires. También cuenta cómo Campbell soñaba de niña con tener una vida más digna para ella y su familia, y todos los obstáculos que enfrentó en esa búsqueda.
Después de muchos años alejada de su pueblo, Campbell regresa a la casa familiar y encuentra su propia historia desmantelada. “Creí que al volver a casa después de tanto tiempo reencontraría la felicidad y la belleza que había conocido de niña. Pero a medida que me adentraba en el sendero sembrado de baches, curioseaba entre las casas en ruinas y rememoraba el pasado, comprendí que ya no las encontraría aquí. Como yo, la tierra había cambiado, mi pueblo se había ido y, si quería sentir algo de paz, tendría que buscarla en mi interior. Fue entonces cuando decidí escribir sobre mi vida”.
Lo que más me ha gustado del relato es que Campbell narra la historia sin condescendencia ni recelo. “Quería a mi pueblo, y lo echaba de menos si no lo veía. Me sentía viva cuando iba a sus fiestas, y me llenaba de felicidad cuando todos compartíamos una comida. Pero los odiaba tanto como los quería”, dice entre las páginas del relato.
Nuestra raíz es motivo de insulto, una ofensa con la que golpear al otro donde más duele: en la madre.
Ese sentimiento tan contradictorio y doloroso señalado por ella misma, me hace pensar que la búsqueda de identidad propia es como caminar por una cornisa delgada y afilada. Si no tenemos el paso firme y decidido, la cuchilla pueden dejar heridas imborrables, cortarnos en mil pedazos o convertirnos en adiestrados maestros.
“Intentan hacerte odiar a tu pueblo”, “te hacen odiar lo que eres”, le decía la abuela Cheechum a Campbell cuando era pequeña y le hablaba del abuso de poder, y de cómo los blancos buscaban ridiculizar a los mestizos y borrar su identidad. Las palabras de la abuela me recuerdan a Colombia, donde ser indio es motivo de vergüenza, de atraso y falta de cultura, como lo mencionan otros columnistas en esta edición de El COMEJÉN. Nuestra raíz es motivo de insulto, una ofensa con la que golpear al otro donde más duele: en la madre.
Los colombianos, que estamos mezclados con españoles y muchos otros pueblos, no nos reconocemos en los embera, ni en los nasa, ni en los nukak maku, aunque nos hayan legado mucho más que el color de la piel. Su presencia en las calles genera rechazo, pero hay que ver cómo nos gusta verlos en los documentales de la National Geographic que tanto atraen a nuestros amigos europeos.
No queremos tener a los indios cerca y muchos menos hacerlos partícipes de una sociedad a la que también pertenecen. Sus costumbres nos parecen sucias y atrasadas, pero cuando buscamos la paz interior imposible de encontrar en la ciudad, enseguida buscamos un rincón en la orilla de la selva para beber litros de ayahuasca con el mamo más sabio. Dispuestos a enfrentar nuestros demonios, de paso preguntamos si se puede poner mosquitera en la Maloka.
Yo no sé mucho más de los mestizos canadienses ni de otros pueblos indígenas del mundo, pero cuando me miro al espejo veo claramente la mezcla de mis orígenes. Los ojos pequeños, la piel morena, el pelo oscuro y mi escasa estatura evidencian que en algún momento apellidos tan españoles como Antequera y Guzmán se cruzaron con el pueblo kogui o arhuaco. Cuando me burlaba del director de mi colegio, que en la asamblea general nos dividía entre muiscas y wuayuus, no pensaba que llegaría el día en que desearía saber más sobre esos pueblos que apenas podía pronunciar.
¿De dónde viene ese delirio de creer que somos superiores a otros por el color de la piel o el idioma que hablamos? Yo también soy mestiza y se me nota.
“Aprender te da libertad”, dice María Campbell. La distancia física o temporal para ver nuestra propia historia proporciona perspectivas que permiten comprenderla, pero para eso hay que reconocerla. Hay que repasarla, estudiarla, escribirla, ensalzarla y aceptar incluso aquello que no nos gusta y que nos avergüenza.
¿Por qué no podemos tener nuestra tierra? plantea Campbell en el libro. Una pregunta que se hacen miles de indígenas en Colombia, en Canadá y en tantos lugares del mundo donde la violencia y la violación a los derechos fundamentales son la base de su maltratada historia. ¿Por qué genera tanto miedo y asco reconocerse como indígena, mestizo, campesino o negro, si el espejo revela implacable lo que no se puede ocultar?
¿De dónde viene ese delirio de creer que somos superiores a otros por el color de la piel o el idioma que hablamos? Yo también soy mestiza y se me nota. Tal vez usted que es blanco, alto y de ojos claros, no se sienta muy indio si sus apellidos tienen escudo con abolengo, pero piénselo, algo de mestizo sí que tiene, o de dónde cree que le viene ese amor por la changua.