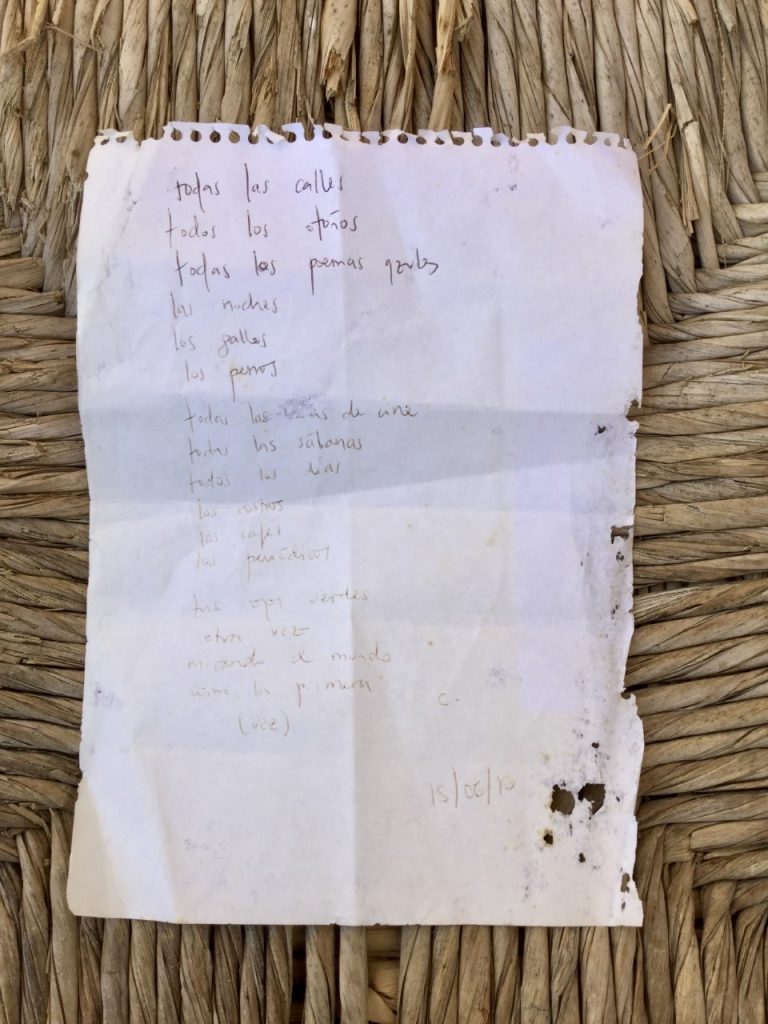Me di trompadas con el escritor argentino César Aira. Kafka tuvo la culpa. De ese conflicto surgió esta nota sobre los finales, sobre la continuidad de los relatos en la vida y mi recuerdo de aquella que solía buscarme en la penumbra de los cineclubes. Cosas tales como el inventarnos el final de una película, andar por la calle creyendo que nuestras vidas tienen banda sonora o que somos algún personaje de novela: Juan Pablo Castel o Fermina Daza. Tyler Durden o el gran Lebowski.
Todo comenzó en el metro. Un hombre y una mujer que viajaban con su hija adolescente me hicieron acordar de la familia Samsa. Para quienes no recuerden La metamorfosis, luego de que los inquilinos abandonan la casa, la familia sale de paseo, y mientras hablan de la necesidad de mudarse a un recinto más pequeño, descubren que la hija se ha hecho mujer y es tiempo de buscarle un pretendiente. Ahí termina el relato. Pero ese día, a modo de continuación, saqué a sus personajes a la vida. No diré que en mi ensueño yo era el pretendiente de la muchacha, pero en aquel momento, mientras los veía tratando de sobreponerse a no sé qué tristeza, no pude evitar un apunte de Aira según el cual “Todo lo que se dice es todo lo que hay”, pues “suponer que hay algo más que lo que se dice, equivaldría a creer que esos hechos narrados sucedieron de verdad en la innumerable realidad”, de tal modo que “estaríamos violando el pacto de la ficción”.
El apunte de Aira es impecable. Habla del claro límite que debe haber entre lo real y lo narrado, a fin de no juzgar con la lógica de nuestra realidad aquello que solo responde a la lógica del relato. En ese sentido, ir más allá de lo narrado implica violar el pacto de la ficción. Dicho pacto consiste en suspender por un instante la incredulidad para meternos en el relato. En ese instante de renuncia ocurre el milagro de habitar el universo que nos han propuesto, no desde la verdad del mundo en que vivimos sino desde la coherencia propia del que nos están contando. Puesto en esos términos, uno acepta el pacto de la ficción cuando considera posible salir de paseo luego de ver a un hijo o a un hermano convertido en insecto y, más aún, cuando acepta esa transformación. Rechazar el pacto equivale a lo contrario: a no asumir como lógico o plausible que un hombre pueda (más allá de cualquier simbolismo) despertar un día convertido en insecto, o una eterna adolescente perderse “en los altos aires” levitando enredada en unas sábanas. Pero qué pasa cuando termina la historia y nos negamos a suspender la incredulidad. O cuando el pacto establecido es tan íntimo que somos capaces de reconocer a alguno de los personajes, tal como aseguraba Onetti que le sucedía con el comisario Maigret, “en caso de verlo de espaldas en la calle”. Qué pasa cuando más allá del final insistimos en preguntarnos por la suerte del protagonista. A quién puede hacer daño una suspensión de la incredulidad semejante, si no nos vamos lanza en ristre contra ningún molino de viento. Tal vez, por el contrario, sea eso lo que le falte a este tiempo ahíto de realidad y deformado hasta los huesos por el afán de consumo y materialidad. Una certera estocada.
No sé si les ocurra a ustedes, pero luego de ver una película fantaseo un instante asumiéndome como tal o cual personaje. En ocasiones tomo sus acciones como modélicas y considero la posibilidad de resolver las cosas del modo en que ellos lo hacen. Otras veces me detengo a pensar qué les ocurriría a esos personajes en caso de que continuara la historia. Y digo “en caso de” por vergüenza, porque en realidad asumo que continúa más allá del punto final que le ha puesto su autor, como si ese mundo existiera en una dimensión alterna en la que uno pudiera irrumpir a voluntad a través de la página o la pantalla, al estilo de La rosa púrpura de El Cairo.
Por ello no puedo aceptar que todo lo que se diga sea “todo lo que hay”. Pues el final de una historia no tiene que coincidir necesariamente con el final del relato ni morir con el silencio definitivo de la voz que narra. Quien lee o escucha un relato puede (y como un imperativo de la imaginación debería) asumir lo narrado como parte, no tanto de este mundo en el que vive y en el cual tiene lugar la suspensión de la incredulidad necesaria para la lectura, como sí del propio mundo que funda ese relato. Un mundo que, aunque bien puede darlo por terminado el autor en la medida de ponerle unos límites claros, el lector puede a su vez continuarlo. Hay lectores, me incluyo entre ellos (y si se nos quiere poner una etiqueta, la de exceso de ensoñación viene bien), que vemos la realidad a través de los libros y ponemos a los personajes de la literatura a andar con nosotros por la calle.
En eso radica mi pelea con Aira. Una pelea perdida de antemano, porque mis uppercuts abanican el aire con mi exceso de ensoñación mientras los rectos de derecha de Aira impactan en mi cara con su innegable verdad. La de Aira es una cosa necesaria. La mía, una completa necedad. Pero es tanta mi obsesión que décadas después de haber visto una película de Antonioni todavía me pregunto —como si se tratara de los vecinos del barrio que dejé hace tiempo— qué va a pasar con el matrimonio Pontano luego de esa noche de revelaciones, cuando el esposo tira a la mujer sobre la hierba y trata de besarla, y ella repite que ya no lo quiere e insiste en que él diga lo mismo, y él se niega y la cámara se aleja en un lento travelling hacia el bosque. O qué va a ser de Antoine, el chico de Los cuatrocientos golpes, luego de que conoce el mar y mete sus pies en el agua y como un mago Truffaut detiene la cámara en su rostro y deja ver en su mirada que todo lo que ha hecho para conocer el mar ha sido en vano. O en el caso de La chica de la fábrica de cerillas, qué sigue tras su arresto, si sabemos que está embarazada de uno de esos hombres contra los que cobró venganza. Las tramas en todas esas películas están cerradas, los personajes se habían propuesto algo y lo lograron. El autor estiró el hilo narrativo hasta donde creyó posible o juzgó conveniente. Pero en la dimensión que inauguraron en mí como espectador, sus sentidos siguen abiertos, al punto de que no las doy por terminadas. De hecho, igual me hubiera dado dejarlas a la mitad como en el pasado, cuando se iba la luz o se incendiaban los proyectores y la gente corría despavorida buscando la salida del teatro. Y me hubiera dado igual porque una vez he identificado a los personajes y entrado en su juego, puedo imaginar lo que sigue, aunque no se corresponda con el final propuesto por su autor.
Eso de inventarme finales me pasó más de una vez. En la época en que veía películas en la Casa España y La Alianza Francesa. Faltando un cuarto de cinta para el final, mi novia de entonces, que trabajaba en una oficina cercana, pasaba a recogerme, me buscaba en la penumbra del patio y se sentaba a acompañarme. Y porque me parecía infame condenarla a ver solo desenlaces, en ocasiones abandonaba la proyección antes de tiempo y me iba a esperarla a la plaza Fernández de Madrid o a la de Los Estudiantes. Tinto en mano le mentía diciéndole que habían proyectado más temprano y que había visto la película completa, y a modo de prueba le contaba el argumento, teniendo que inventarme la parte faltante. Uno de esos finales que inventé fue el de Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa. No sé si pude aproximarme al desenlace verdadero, porque aún no lo conozco. Y aunque más de una vez me ha picado la curiosidad de verla hasta el final, fiel a esta declaración de amor por los relatos cortados, opto por dejarla a medias, como la primera vez, y trato de imaginarme no ya el final de la película sino el de aquella muchacha, esa que me buscaba en la penumbra de los cineclubes, tan romántica, tan enamorada, mi novia de esos años de cine en patios bajo las estrellas, condenada a ver solo desenlaces o escuchar finales inventados.