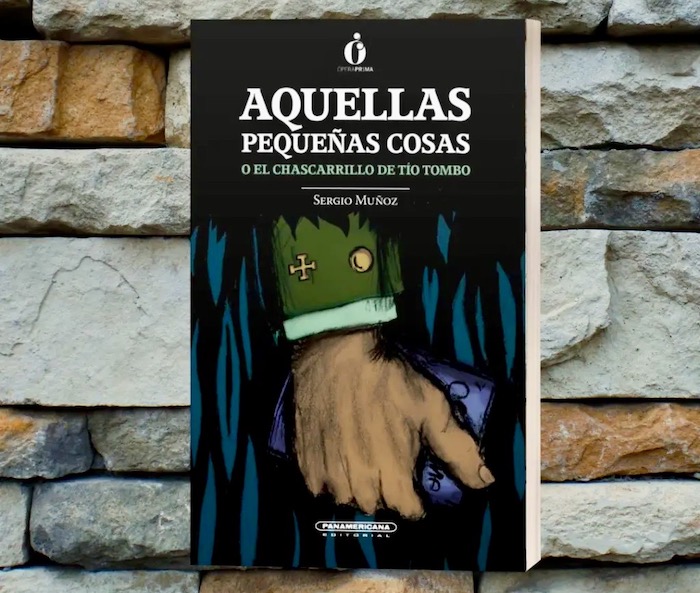Mientras se encendía mi portátil aproveché para revisar algunos apuntes que escribí para este artículo en el blog de notas de mi móvil. Cuando me disponía a abrir un “nuevo documento”, me detuve a pensar en la practicidad de aquel gesto que, por mecánico y cotidiano, hace mucho tiempo dejé de dar importancia. De repente, se me atravesó esa palabra que siempre llega a mi mente cuando reflexiono en cómo la tecnología me facilita la vida y que irrumpe en forma de un enorme pepito lleno de cosas, en el que yo sólo soy un trozo de carne pequeño. Cada vez más mustio y pequeño.
Yo tenía doce años cuando ingresé en la Escuela Nacional de Comercio, un colegio que nos formaba en algunas habilidades que, al terminar el bachillerato, nos permitían desempeñarnos como secretaria/os, auxiliares de oficina o administrativa/os. En aquel proceso, la contabilidad, las fichas del kárdex o las técnicas de oficina perdían importancia ante la majestuosidad que significaba para mí aprender taquigrafía ¡la taquigrafía Gregg Simplificada! No sé si para Alan Turing descifrar los códigos de la máquina Enigma en la Alemania Nazi significó lo mismo, pero para mis doce años supuso la más mágica de las cosas que he podido aprender en la vida. Esto, claro, después de que una misántropa y rancia profesora, con cronómetro en mano, se empeñara en que para ser una “verdadera secretaria ejecutiva”, debía escribir 120 palabras por minuto sin mirar el teclado de aquellas viejas Remington en las que nos enseñaba mecanografía.
Para cuando cursaba el segundo año de bachillerato y mis dedos ya se habían hecho a la dureza de aquellas redondas e inmisericordes 90 teclas, me cambiaron las herramientas de clase y me vi sentada frente a una enorme IBM eléctrica de color rojo. Un descomunal aparato que, con solo posar los dedos sobre sus cuadradas teclas, activaba una endemoniada bolita bordada de tipos que comenzaba a girar a la velocidad de la luz ¡o más!
Como si fuera poco, a mi casa entró el televisor a color y junto a él, el teléfono fijo para ahorrarle a la vecina los gritos que por la ventana daba a mi madre cuando alguien la llamaba. Yo -una adolescente que creció oyendo a su padre contar que en su infancia, para oír la radio, él y sus hermanos se agolpaban en la ventana del gamonal del pueblo, dueño del primer y único automóvil que había en muchos kilómetros a la redonda- creía que para mi generación ya estaba todo inventado y que, sin duda, mi vida sería más fácil a partir del momento en que a alguien se le ocurrió inventar aquella bolita que giraba como loca cuando escribía mis 120 palabras por minuto.
En un pispás -cuando mi destreza y habilidad para escribir a máquina y tomar dictados en taquigrafía habían llegado a su punto más alto y, mientras llegaba la hora de tomarme la vida en serio- salté del colegio a la oficina y del uniforme de cuadros con calcetines blancos y zapatos de cordón, al tacón, la minifalda y el ojo pintado. La vida laboral me robó la inocencia y, en una imparable cascada de inventos, tuve que ir haciéndome la moderna, mientras pensaba que, de tanto avance y tan innumerables entelequias como aparecían, más lejos ya no podíamos llegar.
¡Pero cuan cándida era! La vida seguía empeñada en arrebatarme cualquier resquicio de ingenuidad y así, cuando no acababa de pillarle el tranquillo al télex, me lo cambiaron por un fax. Cuando apenas descubría para qué servían todos los botoncitos de la calculadora de papel, me tocó comenzar a aprender las funciones de una modernísima máquina cuadrada, con pantalla negra y un cursor blanco que me permitía corregir y volver a corregir lo escrito: el computador de mesa.
Así es, cuando yo creía que después de la rueda, nada, absolutamente nada que inventara el hombre podía superar aquella novedad, las facultades y las redacciones comenzaron a ser invadidas por los computadores modernos, con monitores a color, los diskettes y los teclados portátiles y yo comencé a comunicarme con el mundo a través de un Nokia 3310 con antena extraíble y una pesada batería de repuesto que muy oronda cargaba en mi bolso, junto con una grabadora de casete pequeño que otorgaban a mi humanidad un aire de estratosfera que ya hubiese querido tener Valentina Tereshkova.
A partir de ese momento, todo es historia. La magia de Internet inundó el mundo y ya nada volvió a ser como era. Pasé de buscar en el quiosco de la esquina un periódico local que tiznaba mis dedos con su tinta, o gastar días enteros en una biblioteca, a tener a un solo clic todos los periódicos, revistas y libros del mundo. El uso habitual del ordenador difuminó mi afición de escribir las notas de mi trabajo a mano y esas largas y pastelosas cartas de amor con las que ablandé uno que otro corazón. Y así, y casi sin percibirlo, las notas de audio en mi teléfono móvil, ese que además sirve para hacer llamadas, sin ninguna conmiseración se fueron tragando mis otrora apuntes en taquigrafía.
De extenuantes jornadas en una insulsa sala de redacción, pasé a la comodidad de mi escritorio en el rincón más cálido y acogedor de mi casa. Y de un jefe de redacción que observaba inquisidor todos mis movimientos a través de un cristal, obedeciendo a unos accionistas sin rostro, pasé a unirme a quijotes, soñadores y locos que desde cualquier lugar del planeta cuentan mis historias sin ningún tipo de cortapisas. Algo que, mientras hacía filigrana aprendiendo a diagramar periódicos en folios din A3 en la facultad de periodismo, nunca creí posible.
Sándwich, esa es la palabra
Nacimos en la inocente era analógica y en un abrir y cerrar de ojos nos plantamos en la digital que no ha parado de sorprendernos. Mi generación es ese trocito de jamón del gran sándwich hecho de capas y cosas muy distintas en el que nos tocó nacer y crecer y que, como un atrapamoscas, nos tienen sin respiro.
Si bien es cierto, y lo digo con algo de nostalgia, hemos dejado atrás muchas cosas -el televisor a color o el teléfono de disco que las nuevas generaciones ven como de la era glacial-, en lo personal, así me sorprenda y me pierda cada vez que a ese sándwich le suman gadgets, esto de apostar por lo nuevo me entusiasma vivamente.
Soñar y hacer realidad los sueños es una condición que debería venir intrínseca en el pack de cualquier persona, y tener la certeza de que a la vuelta de la esquina hallaremos al unicornio azul pastando, tendría que hacer parte de nuestra razón de ser (visto lo visto, no es tan descabellado pensarlo). Por ello, maravillada me quito el sombrero ante las personas que creen en la certeza de la acción, que apuestan y que arriesgan para acortar la distancia entre el creer y el crear.
Cuando Érika Antequera me llamó para ofrecerme escribir en EL COMEJÉN, como una novia quedada, inmediatamente le di el “Sí, quiero” y con la emoción y el respeto por su valentía, la de Yezid Arteta y la de los otros titanes que alimentan este Comején cibernético, escribí mi primer artículo.
Hoy me entusiasma celebrar el primer año acompañando a estos quijotes que me permiten, desde mi molino de viento particular, escribir lo que quiero, avivando en mí a la adolescente que se creyó muy moderna. Admiro su valor y talento para crear nuevas formas de comunicar, por apostar al reto de abrirse un hueco en medio de tanta información ¡y desinformación! y por ir más allá de los lugares comunes desafiando la desgana de los grandes medios por contar otros relatos.
Comenzar un proyecto en medio de la paranoia colectiva por una pandemia que nos pilló con el paso cambiado, y alzar la voz mientras escuchamos cómo a nuestro alrededor echan abajo los cierres, no solo es una apuesta desafiante, sino un paso que requiere un puntito de locura. Cuando pienso en ello, llega a mi mente la pregunta ¿qué cosa fuera si nadie “creyera en la locura de la garganta del sinsonte”? Y yo misma me respondo: ¡hoy la bolita endemoniada de la IBM continuaría siendo para mí el mejor invento!
Que vengan más locos con más comejenes para escribir y leer y que cada vez haya más titanes que, con ese salvavidas que sólo da la ética, se lancen al mar inmenso que ofrecen las nuevas tecnologías al servicio de la información. Que haya más inquietos creando alternativas, opciones variopintas, disímiles fuentes donde se reflejen los que no se ven en otra parte. Que más y más soñadores apuesten por contar otros universos, esos de los que está hecha la vida real, esos que nos tocan la médula y que se pierden en el hueco profundo de la inmediatez.
Que haya más recolectores de memorias como EL COMEJÉN que nos permitan cocer a fuego lento nuestros cuentos, nuestras crónicas y tejer esos testimonios que cuentan la historia, nuestra historia.
¡Feliz cumpleaños, Comején!