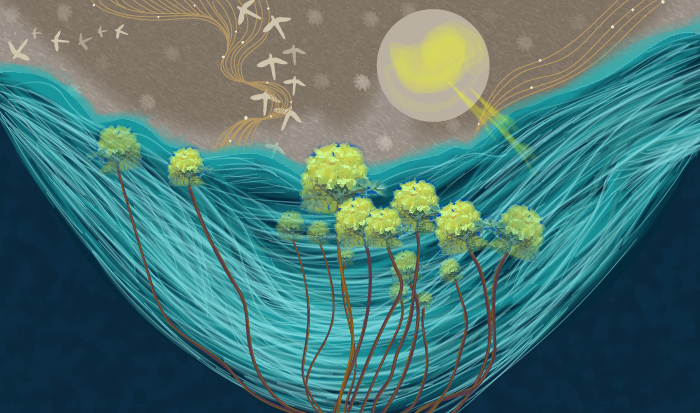“El agua del río terminaba circulando por un gran río… la Vía Láctea. Un solo ciclo de agua: el agua que va discurriendo de todos los Andes, llegan al océano y del océano se llueven al cielo y dan la vuelta y finalmente regresan bajo la forma de lluvia”. (Roberto Portugal)
Mi viaje al Perú fue un viaje a nuestros orígenes, un redescubrimiento de esas otras voces ancestrales que nos constituyen, un acercamiento reflexivo a los verdaderos tesoros que nos dejaron los pueblos legendarios que habitaban nuestra América. No el destello del oro que encegueció a los ibéricos, sino el prodigio de una tierra que devolvía en frutos el trato respetuoso que se diera a los pliegues de su piel, a sus montículos sagrados, a la diversidad de sus criaturas, a sus venas de agua que manaban por doquier y a sus ciclos de nacimiento, cosecha, madurez y muerte que dejaban fluir los ímpetus de vida. Como dice la canción de Luis Enrique Mejía Godoy, “somos hijos del maíz” y de todos los frutos, que los pueblos indígenas podían tomar a borbotones de estas tierras feraces:
Chicha de maíz, chicha pujagua
chicha raizuda, pelo de maíz
EL ATOOOOOOOOOOL
chingue de maíz, nacatamal
atolillo, PERRERREQUEEEEEEE
Tamal, pizque, totoposte, marquesote, chocolate,
pinolillo, pinol, tiste, buñuelo, chilote, elote, pozole,
tortilla, güirila, toltuque,empanada.
El maíz es símbolo de esa herencia. Nuestros antepasados domesticaron su cultivo, a fuerza de prueba y error, en todos los pisos térmicos. Hoy disfrutamos su vitalidad alimenticia en granos de todos los colores, tamaños y sabores; su uso prodiga en exquisitas recetas los más variados platillos. Por eso afirmé en el artículo anterior que la unidad y la extensión del imperio incaico – el Tahuantinsuyo- se dio por el camino del alimento. Un camino que sigue estando allí para unir a los pueblos en el cuidado de la tierra, sus frutos y sus semillas.
Con mis hermanos peruanos sentí que nos hace falta incorporar con mayor ahínco ese legado que ellos enaltecen de sus pueblos nativos, el cuidado de sus frutos autóctonos y el papel que puede jugar el Estado –y la escuela como reservorio de saberes de las comunidades- en resguardar la salud pública, garantizando seguridad y calidad alimentaria para todos sus habitantes. Quiero en esta oportunidad resaltar personajes que encontré en mi periplo por las tierras andinas. Personajes, a mi modo de ver, telúricos y cósmicos que no se desgañitan en los discursos, ni esperando “ayudas oficiales” o “soluciones del alto gobierno”. Personajes que con sus experiencias de vida muestran coherencia con el legado indígena que se empeñan en recuperar; y demuestran cómo es posible educar y vivir por la tierra y para la tierra. Escucharlos convierte el problema de la seguridad alimentaria en algo que se puede resolver fácilmente.
Cocinar y compartir
El chef José Luján, autor del libro Cusco cocina milenaria, y dueño de varios restaurantes, no se deja envanecer por la fama y los éxitos internacionales. En su charla aflora su compromiso por compartir sus secretos culinarios, no los platos sofisticados que le puedan atraer mayor cantidad de clientes a sus negocios, sino por su convencimiento de que la gente se muere teniendo a mano los recursos para alimentarse bien. Hizo parte del programa mundial de alimentos de la ONU en zonas deprimidas, en regiones donde había anemia, en el que varios cocineros capacitaron a la gente para que aprendiera a alimentarse con los productos autóctonos: papa, quinua, kiwicha (amaranto).
“Empezamos a hacer unas especies de papillas; le sacábamos el bazo al ganado, que tiene gran cantidad de proteína. Todos los días lo dábamos licuado en crudo, podía ser con papaya. Cocinábamos los tubérculos y el bazo, y lo chancamos como un puré en el almuerzo. Al cabo de dos semanas la anemia había desaparecido”, dice con satisfacción. Para él, todo maestro de cocina antes de obtener su titulación debe tener un período de trabajo social obligatorio con las comunidades rurales o las más necesitadas de las zonas urbanas, para compartirles sus secretos de cocina y, de paso, aprender aquellos secretos culinarios que guardan las mismas comunidades, que solo se conocen y experimentan al calor de los fogones. Lo dice de manera categórica: “El conocimiento debe ser compartido… así como recibimos así debemos dar”. Debe ser un trabajo interinstitucional que vincule otros profesionales, como los médicos. Por ello es clave una directriz gubernamental que le dé continuidad a estos programas. “Imagínate, me dice esperanzado, unos 2.000 cocineros regados por todo el país, enseñando a aprovechar lo que la tierra nos da y de paso compartiendo hábitos de vida saludable”. Por ello el nombre de su empresa, Pachalab, guarda relación con ese sentido de responsabilidad social que es su mayor orgullo: laboratorio de la tierra.
Toda la academia por la naturaleza
En Ollantaytambo me encuentro un proyecto educativo que me causa la mejor de las envidias. Lo lidera Ayma que tiene claro el norte de cualquier propósito educativo: que los niños valoren la tierra, descubran en ella la pertinencia de otros saberes y dispongan de ellos para protegerla y puedan seguir disfrutando de sus vientos, de sus aguas y de sus frutos. Muy en la tónica de la pedagogía Waldorf, los niños observan el entorno, preguntan, se hacen conscientes de las riquezas de la naturaleza y emprenden proyectos relacionados con su alimentación y su crecimiento personal. Juegan y crean con la madera, con la tierra, hacen sus propios experimentos, y elaboran herramientas. Con el acompañamiento de los maestros van afinando conceptos y profundizando en asuntos disciplinares a medida que crean huertas caseras, tienen crías de cuyes y observan procesos químicos en la fermentación y destilación de cereales que se convierten en exquisitos aperitivos. Aprenden a alimentarse bien tomando las verduras de su huerta, los animales de corral y aprendiendo diversas recetas. Ella lo dice con orgullo: “Lo primordial es que los niños están en contacto con la tierra. Estamos en un andén inca, en medio de montañas sagradas, arrullados por el río. Desde la naturaleza se puede dialogar las matemáticas, la comunicación, el idioma, la cultura quechua, los talleres artísticos. Lo que en un comienzo era resistencia a las verduras se convirtió en hábito, los niños pedían su ensalada en el almuerzo, les hacía falta”. Cuando el niño interactúa y aprende el valor nutricional de lo que consume interioriza la importancia de llevar a su cuerpo verdaderos nutrientes y no productos que engañan la fatiga y distraen el hambre.
Observatorio arqueoastronómico
En otro recodo de este valle sagrado de los incas me topo con un observatorio arqueoastronómico. No las piedras empotradas del Cusco, Pisac o Macchu Picchu, sino un emprendimiento de un hombre sensible y espiritual que le apuesta a seguir descubriendo y multiplicando los saberes indígenas. Su nombre es Roberto Portugal y uno no quisiera que el tiempo pasara cuando se le escucha hablar, son tan diáfanas y trascendentales sus palabras que se desea atesorarlas. Es un convencido de que el turismo debe convertirse en algo distinto a viajar sin pensar y la visita de tantas personas a estos lugares sagrados debe ser oportunidad para hacer pedagogía a favor de la conservación del planeta. De esta manera, nos dice satisfecho, entran ingresos a las comunidades autóctonas y las comunidades entregan, a su vez, esos secretos que los ibéricos no supieron enaltecer y valorar.
El espacio ha sido diseñado tomando en cuenta la armonía con los astros, la lectura cosmogónica que los incas tenían en cuenta en todos los momentos de su vida, especialmente en la agricultura, su actividad económica principal. Me veo sorprendido por un “matecito de la felicidad” que nos ofrece su esposa cuidadora de las huertas y los jardines mágicos que acompañan el observatorio-, hecho de hierbas distintas. Mientras lo tomo a sorbos lentos, Portugal reafirma: “Uno no cultiva la tierra, lo que uno hace es dialogar con la madre tierra para juntos hacer que fructifique. Eso es la agricultura. No es una voluntad del hombre, ni tampoco es un regalo de la naturaleza, es un acuerdo de reciprocidad, como dicen en quechua, de crianza recíproca. Es una alianza”. Portugal considera la agricultura un agasajo, un ceremonial que debe traer frutos compartidos a la tierra y a los seres humanos: “La agricultura no era una labor, era un ritual, lo que se hacía era celebrar esa alianza estratégica con la madre tierra”. Portugal es concluyente: no fue un acto heroico, ni imposición militar, fue la seguridad de los alimentos lo que mantuvo la unidad y la paz entre los incas.
Estos personajes orgullosos de su tierra, de sus pueblos nativos, que se esmeran por no dejar perder sus saberes ancestrales, que tienen claro que el asunto es de educación, de compartir hábitos de vida saludables, me trasladan a mi contexto. Me confrontan con la realidad de mi país, de mi Colombia. En las charlas con ellos, una y otra vez venía a mi mente el desgreño de nuestros políticos de turno con el programa de alimentación escolar, PAE. ¿Cómo se puede ser tan infame con la comida de los pequeños? ¿Por qué no empoderar a las comunidades y que esos recursos del Estado sean manejados por ellas mismas, generando de paso oportunidades para el desarrollo de las regiones y para el estímulo de sus emprendimientos? ¿Por qué los rectores no abandonan los refrigeradores y las vitrinas, en la modalidad de concesión o “préstamo” de conocidas marcas –de dudosa calidad nutricional- y le apuestan a cafeterías que oferten productos que garanticen vida sana a sus estudiantes?
El camino de la seguridad alimentaria es el primer paso para romper la inequidad social, asegurando, en primer lugar, el acceso a la educación en igualdad de condiciones a todos nuestros niños: “El ‘Índice de desnutrición crónica 2020’ señala que niños mal alimentados desarrollan en su vida adulta 14 puntos menos de coeficiente intelectual, cinco años menos de escolaridad y 54% menos de ingresos”.
Ante nuestra irracionalidad frente al planeta, Eduardo Galeano se conmueve:
“Las estrellas tiemblan de estupor y de miedo. Ellas no consiguen entender cómo sigue dando vueltas, todavía vivo, este mundo nuestro, tan fervorosamente dedicado a su propia aniquilación. Y se estremecen de susto, porque han visto que ya este mundo anda invadiendo otros astros del cielo”.
La tierra solo pide que la cuidemos y podremos seguir disfrutando de sus dones. Por eso seguiré celebrando cada mañana con mis estudiantes, con sus familias y mis maestros esta tierra generosa, estos hilos dorados del astro padre que la revitalizan, que acarician las aguas cristalinas, llenan de luz el penacho del maíz, del trigo, de la caña; y convierten en alimento sus ollucos, sus yucas, sus rábanos y sus papas; unos hilos cálidos que hacen brotar la sal de las aguas marinas que buscan descanso; unos hilos de vida que los árboles agradecen elevando sus brazos imponentes.