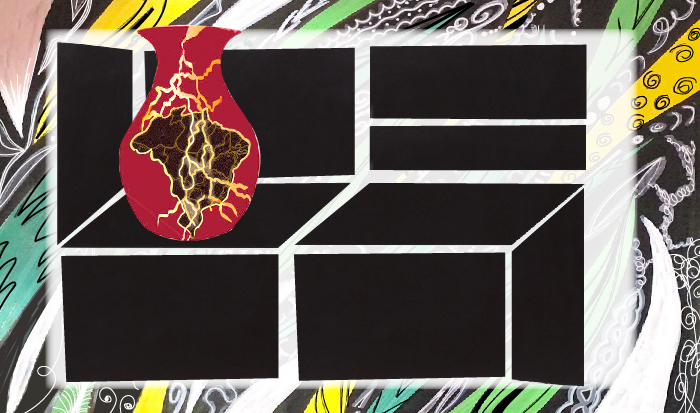La noche del 30 de octubre, con poco más de dos millones de votos, Lula volvió a ser presidente de Brasil. Estrecho margen. El más pequeño en comparación con otros candidatos que disputaron la elección. Sin embargo, hay que enfatizar que no derrotamos a un oponente cualquiera. Derrotamos a Jair Messias Bolsonaro.
Representante de la ultraderecha mundial en nuestro continente y responsable de las más variadas crisis sociales, ambientales, económicas y políticas del país. Además, y no menos importante, responsable de la gestión criminal de la pandemia de covid-19 que mató a 700.000 brasileños, cuando ese número podría haberse reducido a la mitad si no se hubiera descuidado la ciencia y el suministro de vacunas.
A pesar de la magnitud de nuestra victoria, todavía no podemos celebrar la altura, celebrar incluso por aquellos que ya no están con nosotros. Los bolsonaristas patrocinados por el empresariado brasileño y miembros de la policía vial federal organizaron grupos de forma rápida y articulada para ocupar las carreteras, creando un clima de caos y miedo entre los ciudadanos. Instalaron una especie de asentamientos a lo largo de las carreteras para exigir justicia en las elecciones, recuento de votos y castigo de los miembros del Supremo Tribunal Federal (STF).
El silencio inicial del presidente y su ausencia permiten afirmar que, a pesar de su derrota, el bolsonarismo sigue vivo. Hay una parte importante de brasileños vestidos de verde y amarillo, no solo ocupando calles, sino frente a cuarteles en varias capitales brasileñas, cantando el himno nacional y marchando al azar, vulnerables a la lluvia y el sol. Cuando hablo de bolsonarismo, no me refiero solo a los que están organizados en grupos ocupando las vías, sino a que el bolsonarismo sigue vivo entre nosotros. En las iglesias, entre los familiares, en nuestro ambiente de trabajo, incluso conduciendo un Uber; y es este bolsonarismo potencialmente violento el que nos hace temer mostrar alegría por la victoria, no solo de Lula, sino de negros, mujeres, pueblos indígenas y tantos otros que durante el actual gobierno fueron relegados a la subalternidad y en esta campaña jugó un papel central.
El miedo a la violencia de la ultraderecha brasileña exige serenidad, cuidado, timidez en el discurso. Hablamos y celebramos entre los nuestros, en nuestras redes sociales privadas en tonos bajos, casi como si fuéramos clanes secretos. Es una descripción que revela un país enfermo, el laboratorio perfecto para los experimentos de la ultraderecha que pedagógicamente se aprovechó de nuestras raíces autoritarias, clasistas y del conservadurismo religioso colonial que nos impregna.
Una de las diferencias en la coyuntura actual es que este complejo grupo ve en las armas una de las vías para resolver las diferencias. En nombre de un nacionalismo que no existe y un presidente que ya no ejerce su función están dispuestos a crear ejércitos de patéticos, de señoras blancas con camisetas de torturadores y artistas decadentes. Es un Brasil paralelo, que seguirá existiendo mientras las instituciones no castiguen a los responsables de patrocinar a estos grupos que siguen difundiendo y fomentando el acoso y las acciones violentas; no solo en nuestro país, sino en todo el mundo.
Sólo entonces, tal vez, podamos celebrar la retomada, la posibilidad de reconstrucción de un país. Mientras tanto, Lula sigue dialogando con el frente amplio; y de manera altiva desafía al mercado, ese ente ‘aparentemente’ abstracto, pero que representa a la élite brasileña que tanto cerró los ojos al desastroso gobierno de Bolsonaro y ahora parece temblar con la toma de posesión de Lula.