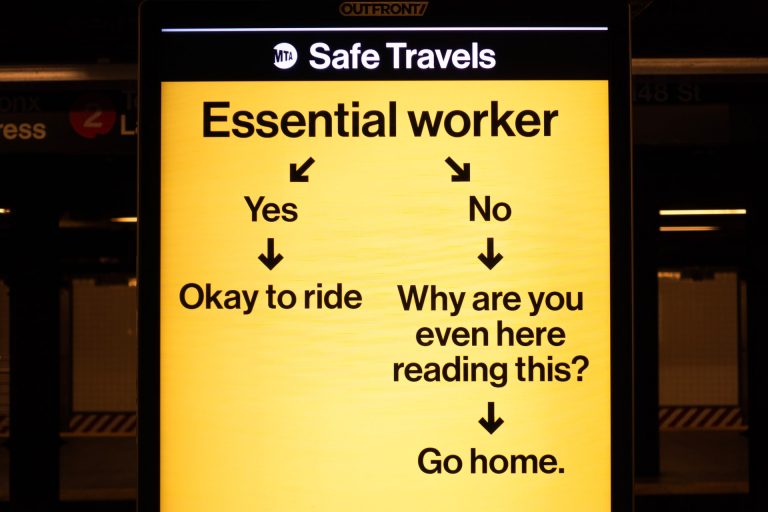La ciencia ficción había previsto que, en el futuro, un gobierno tendría la posibilidad de controlar nuestros movimientos y acciones a través de diversos dispositivos. De calcular, incluso, el momento justo en el que mañana o pasado mañana cometeríamos un crimen. La película Minority Report (2002) utilizaba a seres especiales cableados a cientos de potentes computadoras que, unidos, eran capaces de establecer la predicción.
Un año antes de que la película fuera estrenada, Thomas H. Davenport y John Beck, dos economistas especializados en la innovación digital aseguraban que la medición de la atención que una persona presta a un objeto —o pantalla— concreta, puede ser intrusiva. Hasta la fecha —decían en 2001— quienes han medido la atención lo han hecho con el consentimiento expreso de los medidos. “Esperamos y deseamos que siga siendo así”.
Los seres especiales cableados a cientos de potentes computadoras —cuyo cuidado y precios eran, en la película, impresionantes— fueron reemplazados, a partir de 2008 —justo cuando comenzaba la crisis anterior— por una masa de trabajadores gratuita, 24 horas disponible, con un coste de mantenimiento casi nulo y, lo más importante, autoinducida y capaz de alimentar, reproducir y defender la adicción propuesta.
Compramos en su día el mito de una red social desde la cual se va a hacer una revolución (retuiteada). Como si la revolución fuera justo lo que defendería la propia red social (que cotiza en Wall Street).
Grandes compañías tecnológicas, con potentes computadoras, conectaron a sus centros de datos todos los terminales de los usuarios de internet a través de aplicaciones amigables, emotivamente atractivas y formidablemente adictivas. Los usuarios rápidamente aceptaron el pacto de gratuidad de acceso a sus servicios a cambio de que controlaran, ellas, las grandes compañías, todos sus movimientos. Absolutamente todos. Los financieros, los sentimentales, los intelectuales, los sanitarios.
Los seres especiales duermen, sueñan, comen, van al baño, pasean en bicicleta, compran, están con sus hijos y viajan cableados. Las grandes compañías reciben cada día los datos, de 24 horas de actividad, de casi cinco mil millones de personas en el mundo. Todas las aplicaciones de los dispositivos portátiles, que se han convertido en apéndices del cuerpo humano, recogen información que se envía, al instante, a las grandes computadoras. En ellas, la información no solo se almacena, sino que se analiza, se compacta, se compara, se vende y se utiliza para diseñar y modelar conductas, controlar los marcos emocionales y orientar las opiniones, las selecciones, los deseos y los gustos.
Los seres especiales, usuarios de internet, de Google, de Amazon, del imperio Facebook, de terminales Apple, de plataformas de entretenimiento como Netflix o HBO, otorgan toda la información para que las grandes computadoras sepan el futuro de cada individuo a través de la magia negra del algoritmo. Capas enormes de datos que fabrican predicciones cada vez más complejas a través de sistemas neuronales guiados por la propia inteligencia artificial.

Los usuarios de internet aceptaron las condiciones de uso, ante el miedo de perderse algo de lo que pasaba en su Instagram. Ante el temor de que Google dejara de buscar para ellos en un rastreo filtrado por el propio algoritmo individualizado. Ante el pavor de perderse al usar un mapa impreso para llegar a un punto desconocido en la ciudad propia. Es gratuito, decimos todos. Pero alimentamos las ganancias de las grandes compañías al producir, para ellas, el cien por cien de sus contenidos.
Los seres especiales firmaron el contrato de control y monitoreo absoluto de sus movimientos. Las grandes compañías lo dejan muy claro en las cláusulas de uso que nadie lee, pero que así leyera, aceptaría. Quién soy yo para que mis datos importen a alguien, nos preguntamos.
Al final, el contrato firmado nos permite acceder a cientos de beneficios. Podemos, por ejemplo, enviar mensajes a través de plataformas controladas. Podemos, también, recibir información que nos interesa sin siquiera pensar —porque la que no nos interesa, pero puede ser relevante socialmente, desaparecerá por completo de nuestra pantalla—. Podemos, al mismo tiempo, superar los controles editoriales de los diarios porque hay nuevas plataformas que permiten aglutinar a todos los diarios, así esa plataforma sea controlada por una única persona.
El miedo a perder ese canal (privado) de expresión y beneficios, incluso ha hecho que los seres especiales defiendan a la gran computadora. Compramos en su día el mito de una red social desde la cual se va a hacer una revolución (retuiteada). Como si la revolución fuera justo lo que defendería la propia red social (que cotiza en Wall Street).
Allí, en el universo privado, que nos garantiza un perfecto control de quiénes somos y, seguramente, de quiénes seremos, a cambio de algunos servicios principalmente emotivos, no nos importa nuestra privacidad. Así no sea transparente lo que hacen con nosotros, lo damos por maravilloso. Aunque sepamos que nuestros datos son vendidos, comercializados, usados, triturados y utilizados, nos complace que una voz nos hable y nos responda a nuestras preguntas desde un altavoz inteligente que escucha y siente todo lo que hacemos en la sala de casa. Nos complace que conozca toda nuestra intimidad. Cedida. Pagada por el usuario, que paga para cederla a través de un dispositivo de alta gama y buen diseño.
Es sumamente curioso. Terriblemente trágico. Los seres especiales se revuelven, se revolucionan, se alteran —sobre todo en las redes sociales— cuando una iniciativa de un gobierno, en tiempos de pandemia, plantea realizar un control geolocalizado de la población para intentar tener más información sobre la expansión de un virus letal.
Cuando tan solo se plantea los seres especiales claman:
¡¡¡En dónde va a quedar nuestra privacidad!!!
¡¡¡El gobierno quiere controlarnos!!!
No hay ningún poder más avanzado que el auto-ejercido por los propios seres especiales, que aman al Gran Hermano.
Pd: En la próxima entrega, Batman Forever (1995).