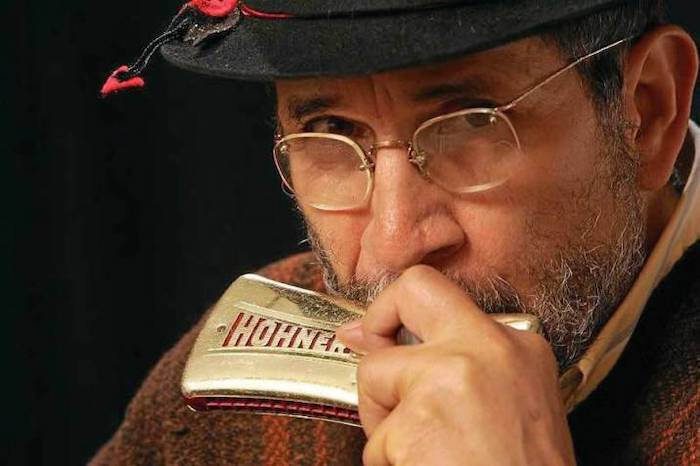No me gusta la palabra mercenario, porque no describe lo que yo soy. La prensa ha montado un melodrama por el asesinato del presidente de Haití, hecho en el que “mercenarios” colombianos tomaron parte. Si los mercenarios hubieran sido británicos, gringos, alemanes, canadienses o de cualquier otro país, a nadie en Colombia le hubiera importado. Hoy se rasgan las vestiduras porque descubrieron que Colombia, además de café, flores, petróleo, cocaína, también exporta mercenarios.
Colombia ya sabía que los mercenarios existían, sólo que antes los importábamos, desde cuando los bananeros de Urabá trajeron a Yahir Klein, por allá a finales de los ochenta, quien luego fue fichado por los ganaderos del Magdalena Medio, con conocimiento de los militares para entrenar bandas paramilitares. El presidente Virgilio Barco, recordemos, contrató los servicios del agente del Mossad, Rafi Eitan, para enfrentar la amenaza comunista en Colombia, lo cual derivó en el exterminio de la Unión Patriótica.
Pero tampoco se preguntan cómo es que en Colombia se llegó a producir un stock de excombatientes altamente competitivos en los mercados internacionales. Porque eso sí, déjeme decirle, somos los mejores combatientes del mundo y así somos valorados. Somos un subproducto de la guerra más larga del hemisferio occidental en la que se han acumulado experiencias como ninguna fuerza armada en el mundo. Son cerca de sesenta años combatiendo a las guerrillas, también las más grandes y experimentadas que se hayan dado en América. Ni los gringos tienen la experiencia y la capacidad que tienen los combatientes colombianos, por eso somos hoy tan apetecidos en los mercados internacionales. Los gringos son expertos en apoyar guerras y cuando se involucran solamente comprometen a inmigrantes y negros, amén de que evitan las guerras de larga duración, lo cuál explica la salida de Afganistán, una guerra que no pudieron ganar tras 19 años de presencia continuada.
Hoy vienen a buscarnos empresas contratistas para prestar servicios en países ricos que no tienen ejércitos, o que teniéndolos prefieren no arriesgar a sus gentes en actividades de defensa y seguridad. Así es como hemos ido a parar a Irak, Afganistán, Emiratos Árabes, Kuwait, Yemen, Arabia Saudita, Somalia y otros países africanos, para prestar servicios de seguridad a altos funcionarios, cuidar instalaciones gubernamentales, infraestructura estratégica (puertos, plantas de energía, refinerías, aeropuertos) y hasta para cuidarles el trasero a los generales de esos países, lo mismo que a proteger las casas, las esposas y los hijos de los Jeques. A veces les toca ejecutar misiones inconfesables.
Yo estuve en Irak, contratado por la Blackwater, pero al comienzo fui contratado por un intermediario colombiano que le hacía el trabajo a un tal Mister Rood Owen, un gringo del Departamento de Estado de los Estados Unidos que vino al país bajo la mampara de ID Sistems, que después supe que era una compañía creada para la ocasión, ofreciendo pagos de hasta diez mil dólares al mes por ir a medio oriente. Imagínese. Eso es mucha plata. Yo acababa de terminar veinte años de servicio como soldado profesional, ya me había ganado la jubilación a los cuarenta años, pero me pensionaron con una chichigua de un millón doscientos mil pesos a pesar del esfuerzo, sacrificio y riesgo que corrí en cientos de combate en las selvas del país.
Con cuarenta años de edad no podía quedarme quieto, mucho menos cuando ya tenía familia: esposa y un hijo. El cálculo que hice fue el de trabajar dos o tres años y volver para comprar la casa y montar algún negocio. A mi esposa le preocupaba mucho que algo me pasara, porque imagínese que a uno lo maten, o peor aún, que quede herido e inválido, entonces toda la carga sería para ella. Por eso ella me presionaba para que yo buscara otro trabajo, pero era muy difícil porque yo no sabía hacer otra cosa. Pero a la larga a mí me gustaba, todavía me gusta lo militar.
Finalmente, los tales diez mil dólares se fueron quedando en dos mil quinientos, porque los verdes se fueron en comisiones, seguros, uniformes, papeleos. Sin embargo, era una plata considerable al cambio en pesos. También nos daban bonos y con eso compensábamos.
Los contratistas se encargaron de todo el papeleo. Yo no tuve que hacer nada, solamente ir a la embajada de Estados Unidos a sacar la visa. No tuve que pagar ni cinco centavos, todo estaba arreglado, eso fue “como por entre un tubo”, no me demoré ni cinco minutos en la ventanilla.
Luego me llevaron en un vuelo comercial junto con sesenta excompañeros de armas a la ciudad de Atlanta, y de ahí a una base militar en Carolina del Norte, a un centro de entrenamiento de la Blackwater. A algunos de mis compañeros los conocía, habían sido parceros míos en la carrera militar. Me alegró mucho saber que estaría con gente de confianza.
En la base gringa recibimos instrucción, pero la verdad es que eso era más bien un paseo. Los colombianos les dábamos sopa y seco a los instructores gringos, entonces se sacaban el clavo con nosotros exprimiéndonos la leche; porque en manejo de armas, técnicas y tácticas de combate era muy poco lo que tenían para enseñarnos. Imagínese, el que menos experiencia tenía había hecho el curso de lancero, de paracaidismo, de comando de selva, de contraguerrillas 1, 2 y 3. Éramos expertos en explosivos, en camuflaje, en comunicaciones, hasta en radares y además había gente de Fuerzas Especiales. La mayoría habíamos estado en las Brigadas Móviles y puntas de lanza en las Fuerzas de Tarea. Todos teníamos experiencia de combate directo, de modo que a nosotros nadie nos podía meter los dedos en la boca, porque de guerra sí sabíamos. Y eso que los instructores habían sido Seals, de las fuerzas Delta y había hasta veteranos boinas verdes que pelearon en Vietnam.
Finalmente, nos dieron instrucción sobre tecnología en un curso rápido de veintidós días: drones, detección satelital, inteligencia por medios cibernéticos, medios electrónicos. En estas cosas los gringos están sobrados, no como en Colombia que la mayoría de medios son humanos y mecánicos, entonces el gasto físico es enorme.
Tres meses después nos llevaron a Irak en aviones civiles haciendo escala en Alemania y luego en Jordania. En Bagdad me asignaron un puesto de seguridad en la Zona Verde, llamada así por ser un área de exclusión donde quedaba la sede del gobierno instalado por Estados Unidos, los cuarteles generales de las Fuerzas de la Coalición y la embajada gringa, la más grande del mundo. En esas instalaciones funcionaba el mando estratégico de las fuerzas norteamericanas en Irak, eran más de cinco mil los gringos, y en los anillos exteriores estábamos nosotros como carne de cañón. La verdad la primera línea no se la inventaron en las protestas de Cali, nos la inventamos nosotros en Irak, para contener cualquier ataque a la embajada.
Los jefes nos habían dado la instrucción: “Ustedes los contratistas no se pueden dejar agarrar prisioneros, en ninguna circunstancia, preferible que mueran en acción porque si los toman prisioneros no tienen ningún tipo de reconocimiento que los proteja. Ustedes no tienen el estatuto jurídico de combatientes, porque no son soldados de ningún país”. Era verdad, no éramos soldados iraquíes, tampoco estadounidenses y mucho menos colombianos, no peleábamos por una bandera, ni por una ideología, tampoco por una causa. Peleábamos por un patrón que nos pagaba. Una captura significaba que nadie iba a reclamar por nosotros, ni siquiera la empresa contratista, lo único que podíamos exigir era que no nos fueran a torturar porque el Derecho Internacional Humanitario no permite la tortura, tampoco los tratos crueles y degradantes, por lo demás podrían ejecutarnos o juzgarnos sumariamente sin recurso de defensa.
Allí si vivíamos, como se dice, con el credo en la boca. Teníamos la instrucción de no dejar acercar a nadie, y nadie es nadie, aunque fuera un niño porque podía ser un “niño bomba”. De modo que cuando veíamos venir a una mujer, un anciano o un niño, de una desasegurábamos los fusiles. Es muy duro tener que apuntarle a un niño, a una señora o un anciano, eso de tenerlos en la mira es muy hijueputa, yo me acordaba de mi hijo y de mi mamá. A veces se me venían las lágrimas y me daba la pensadera. ¿Qué estoy haciendo aquí? me preguntaba. ¿Mi esposa me estará siendo fiel todavía? No crea que uno la vive pasando bueno, que va, uno se pregunta todas esas güevonadas, porque uno acá está solo y cosas de esas pasan todos los días. Si se volteó el Titanic, todo puede pasar.
En mi sector de defensa no fue tan duro como en otros donde se recibieron ataques de artillería liviana, morteros de 60 milímetros, de 81 milímetros, obús del 105 y cohetes B-40 lanzados con bazucas RPG-7 y ataques con carros bomba.
Luego me asignaron un puesto en un hotel que había sido de propiedad de la familia de Saddam Hussein, dizque para asegurar la defensa de la embajada, pero era carreta, era para custodiar el transporte de petróleo que llegaba en carrotanques y lo traspasaban a unas barcazas para sacarlo por el Río Tigris, aguas abajo, hasta el puerto de Shatt Al Arab en el Golfo Pérsico. De vez en cuando había jaleo por los ataques a las caravanas de carrotanques.
Lo más duro fue cuando nos metieron en la operación para recuperar Faluya, la ciudad más importante en todo Irak, que estaba en manos de ISIS y Al Qaeda, era el último bastión, donde los islamistas fundamentalistas se hicieron fuertes. Fue lo más parecido a una batalla de la Segunda Guerra Mundial. Primero fueron dos días seguidos con ataque de artillería pesada, luego entró la aviación norteamericana y no paró de bombardear durante otros dos días, mientras tanto la infantería se aproximaba a librar una guerra cuadra por cuadra, casa por casa, el esfuerzo principal era del ejército iraquí, el apoyo era gringo, a nosotros nos metieron como refuerzo.
Ninguno de nosotros había tenido experiencia de combate urbano, aunque si habíamos recibido entrenamiento, pero nosotros nos movíamos bien en la selva, en combate de ciudad, éramos novatos. A nosotros nos tocó hacer operaciones de registro, control y consolidación después de que el sector nos lo entregaran los gringos. Era entrar a hacer limpieza, a rematar la tarea que habían iniciado los iraquíes y luego los gringos. La consigna era una sola “limpieza es limpieza”. De ahí nadie salía vivo.
Los gringos habían fijado recompensas de hasta de cinco millones de dólares para quien capturara o diera de baja a los jefes de ISIS. Entre nosotros hicimos el trato de que, si coronábamos a Al Baghdadi o cualquiera de los jefes del Califato, nos repartiríamos la recompensa por partes iguales, de modo que todos llevamos carteles con las fotos de los jefes, entonces revisábamos muy bien las caras de los vivos y los muertos que íbamos topando.
En Faluya, mi grupo tuvo dos bajas, un salvadoreño al que le decíamos “guerrillo”, porque había estado en la guerrilla del FMLN, y un peruano, ex militar que decía haber estado en el asalto a la embajada de Japón en Lima durante el Gobierno de Fujimori, la cual había sido tomada por la guerrilla del MRTA. El peruano sacaba pecho porque, según él, fue el encargado de matar al líder guerrillero Cerpa Cartolini.
En Irak los jefes mantenían contacto con los gringos, pero no nos permitían mezclarnos con ellos. Nuestros uniformes eran distintos, sin insignias ni distintivos de rango, usábamos un pantalón de camuflaje de desierto, botas de lonas para arena, pullover marrón oscuro o negro, chaleco antibalas y casco de kevlar. Las armas eran las más modernas que había en el mercado, pero no eran las armas oficiales de la infantería de marina de Estados Unidos, las nuestras no tenían número de serie. En fin, no éramos gringos, no usábamos uniforme gringo, no usábamos sus armas oficiales, pero si hacíamos el trabajo sucio para ellos, con los dólares de ellos. Éramos los perros de la guerra. Con los compas de mi comando hicimos un trato de honor: “Lo qué pasó en Faluya, se queda en Faluya”.
Después de Faluya terminé mi contrato y regresé al país. El reencuentro con mi familia fue lo mejor de todo, al fin y al cabo, ellos eran todo lo que tenía, lo que le daba sentido a mi vida y a todo lo que hacía. Tenía que mirar hacia adelante y seguir andando.
Mi mujer decía que yo había cambiado mucho, que no le contaba nada, que había llegado muy callado. En realidad, no me nacía contarle tanta vaina, entonces lo que le contaba eran generalidades de los lugares en que estuve y poco más. Además, mi voto de silencio sobre lo ocurrido en Irak la incluía a ella.
Con la paga de mi contrato y otros ahorritos ya teníamos para comprar un apartamento, pero quedábamos muy justos, yo tenía que conseguir trabajo, pero dónde y en qué. De vez en cuando me encontraba con un par de compañeros y ellos andaban en la misma situación, hasta que un día me entró una llamada de los mismos contratistas, pero ahora se llamaban “Academi”.
Estaban buscando gente de confianza para ir a los Emiratos Árabes, a trabajar en seguridad. “Es un trabajo suave, nada que ver con Irak”, me dijeron. Las condiciones de pago y de contratación muy similares a las anteriores, pero la paga era más baja. Pregunté por qué y me dijeron que había mucha oferta y entonces eso rebajaba el sueldo. Debía estar listo para viajar en veinte días.
No fue fácil volver a salir. Me costó trabajo convencer a mi esposa de que en las circunstancias nuestras era la mejor decisión, era un asunto de estar un año por fuera, si habíamos aguantado tantos años ahora era asunto de esperar lo menos para volver a estar juntos y no separarnos más.
Me fui dejando a mi mujer embarazada, queríamos una hermanita para nuestro niño. Por otro lado, yo me iba más tranquilo porque ella embarazada era garantía de fidelidad, de que no me la jugaría, además ella quedaba con toda la inversión. Es feo decir esto, pero así son las cosas.
Emiratos Árabes Unidos es un país que tiene siete Emiratos, todos con dueño propio, bueno, como en Colombia, donde unas poquitas familias son los dueños del país; en los Emiratos todos saben que son de jeques muy ricos, con mucho petróleo. Tierras que las convirtieron en Estados, no hay que llamarse a engaños. En cambio, en Colombia nos dicen que el país es de todos y que todos somos iguales. Pero carreta.
Emiratos son países cosmopolitas, donde a uno le da brega encontrar a un árabe; por todos partes se observan indios, chinos y portugueses, todos son mano de obra en la construcción. También se ven filipinos, malayos, españoles y latinos trabajando de meseros en los restaurantes o haciendo camas en los hoteles. Allí las ciudades se crearon artificialmente, alrededor de los palacetes de los jeques y al ritmo del crecimiento de los negocios. Luego vino el turismo, que es de dos clases: el turismo rico que se hospeda en el hotel Kalhifa, el hotel más alto del mundo. Tiene 160 pisos y dormir en una de sus habitaciones vale dos millones de pesos. Y el turismo pobre, el del pequeño comerciante o profesor universitario que mira las imponentes edificaciones, las joyas y el derroche de oro en las vitrinas de los centros comerciales, pero sin poder comprar, solo mirar. Sin siquiera poder decirle a la esposa: “algún día te regalaré…”.
De Colombia salimos en un vuelo comercial que hizo escala en Panamá y luego en Estambul, para aterrizar luego de veintiún horas en Abudhabi. Éramos doce, la mayoría eran conocidos míos, nos sentíamos confiados y seguros, aunque todavía no teníamos claro que nos pondrían hacer y si el grupo se mantendría unido. Nos hacíamos muchas preguntas, a lo que respondíamos: “yo creo que…” Daba igual lo que uno u otro creyera porque en resumidas cuentas no tenían ningún valor nuestras especulaciones, pero no dejábamos de especular.
Llegamos a Dubái, a la ciudad de Abudhabi, la temperatura era muy alta y la humedad hacía que el aire pareciera espeso, costaba respirar, solo encontrábamos sosiego con el aire acondicionado. Luego de instalarnos en los cuarteles de la Ciudad Militar, así se llama, en medio del desierto a las afueras de la ciudad, nos alojaron con todas las comodidades. Ellos son muy organizados. Nos llevaron a unos alojamientos especiales destinado a tropas extranjeras. Había militares de muchas nacionalidades. Tomamos la primera comida con bandeja en mano, pasábamos en fila por una larga oferta de comida. Era tanta y variada que uno no sabía exactamente qué quería, o si tomaba algo por el camino cambiaba de idea. Me gustó mucho la comida árabe, el cus cus con guiso de cordero era mi plato preferido, aunque echábamos de menos el ajiaco, el sancocho y qué decir de la bandeja paisa.
Luego nos llevaron a un tour por la ciudad y rematamos con un espectáculo típico de la cultura árabe, montada en camello y vestidos con thawb y turbante para la foto que uno mandaba a la familia. Allí vi por primera vez la danza del vientre, una exhibición de danza de mujeres vestidas con velos y joyas, pero al final nos sentimos decepcionados cuando supimos que las bailarinas no eran árabes sino argentinas.
Formamos una brigada con pelotones, compañías y batallones. Éramos más de setecientos colombianos, unos pocos salvadoreños, panameños y como cincuenta chilenos. Éramos un pequeño ejercito que permanecía más tiempo haciendo orden cerrado y pegado de los celulares que en otra actividad. Hasta que nos alquilaron para mandarnos a Yemen.
Un día hubo mucho revuelo de gente yendo y viniendo. Bajaron la orden de alistar equipo de campaña para salir. Nos formaron y nos dijeron que iríamos a Yemen a ayudar al gobierno legítimo de ese país, que eran musulmanes suníes que peleaba en una guerra interna desde el 2011 contra facciones chiíes apoyadas por Irán.
Era una guerra fea en un país devastado. Entramos en operaciones al día siguiente de haber llegado, debíamos recuperar la pequeña ciudad de Taiz que estaba en mano de los chiíes. Allí se habían hecho fuertes, tenían artillería y misiles tierra aire.
El esfuerzo mayor fue el de la aviación de las fuerzas de la coalición comandada por Estados Unidos y de la artillería de Arabia Saudí, la infantería éramos nosotros. Como en Irak teníamos que hacer limpieza.
Fueron tres meses feos. Luego me regresaron a Abudhabi donde completé un año cuidando a una familia importante. Aunque no sólo era la seguridad, era también hacer los mandados, desde ir a la farmacia hasta hacer la compra de una lista que nos pasaba la cocinera. No había manera de chistar. Pero al fin y al cabo la pasamos suave y sin mayores riesgos a la final.
Ese primer año de mi contrato año se pasó muy rápido, estuve al tanto del nacimiento del bebé, otro niño, claro que ya sabía que era otro varón, por la ecografía, lo registramos con el nombre de Omar Mukhtar, un nombre que saqué de una película que me gustó mucho: El león del desierto.
Volví a casa de vacaciones y le juré a mi mujer que no volvería a irme. Cancelé el contrato, no quería seguir teniendo esa vida, quería vivir tranquilo con mi mujer y ahora mis dos niños.
De todo esto me quedó el apartamento que tenemos, unos imanes para la nevera y dos juramentos: no revelar nada comprometedor sobre las misiones y no volver a trabajar en esto, que ahora no sé cómo llamarlo. Pero vuelvo y me pregunto: ¿Por qué ha de ser malo trabajar en algo que ha sido tan importante para mi país, que le ha dado gloria y seguridad al ejército de Colombia, que le ha permitido que los ciudadanos se sientan protegidos y lejos de la posibilidad de que las guerrillas se tomen el poder?
Ahora con todo este rollo de “los mercenarios de Haití”, quieren hacer leña del árbol caído. A algunos de ellos los conozco porque estuvieron conmigo en Irak. Son buena gente, tan colombianos como yo y como usted, son padres de familia, gente decente, que tienen que levantar y sacar sus familias adelante, que trabajan en el oficio que aprendieron y que el país necesitó. El gobierno no puede dejarlos abandonados a su suerte, debe echarles una mano, ellos son el resultado de lo que bien o mal hemos hecho los colombianos. Ellos son “made in Colombia”.