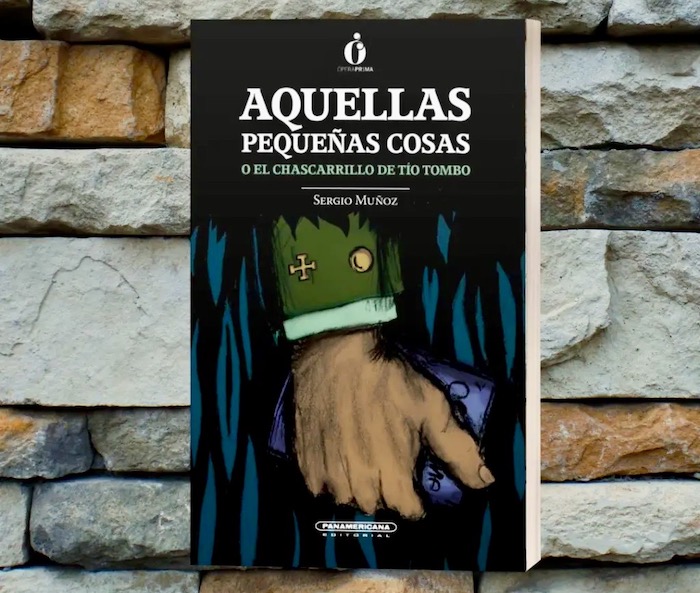De vez en cuando echo una rápida ojeada a la biblioteca que hace décadas pertenecía a mi abuelo materno y que mi madre casi que con devoción continuó construyendo como una especie de patrimonio histórico y familiar. Me he topado entre sus cientos de textos con Milan Kundera, Dostoyevsky, Eric Hobsbawm, Walter Scott, Sun Tzu y muchos otros inmortales autores de renombre, pero también he dado con joyas escondidas como lo fue una colección de cuentos árabes, o la antología de cuentos búlgaros. El otro día, sin quererlo, me topé con un título bastante llamativo, así como escondido: El día del odio, fue un título hipnótico desde el primer momento, ¿qué es el odio?, ¿de dónde proviene?, ¿es el odio esa primordial característica que nos diferencia de los animales?
Sobre este infame y humano sentimiento se basa la novela histórica, escrita por el casi desconocido, pero impecable escritor colombiano, José Antonio Lizarazo. Gaitanista, fundador del desaparecido diario Jornada, cronista, ensayista, novelista, escritor también de cuentos y biografías, además de activista político. Uno de sus críticos literarios describía: “Como ha sucedido con no pocos escritores, a quienes el tiempo perdona cuando escriben bien, la obra de José Osorio Lizarazo se rescata a sí misma, por su propio valor, de un olvido basado en razones extraliterarias”.
La historia nos lleva a la Bogotá de finales de los años cuarenta, donde el odio atravesó de lleno la existencia de la pequeña Tránsito; una más de las tantas vidas anónimas pisoteadas en la humanidad. Tránsito, una niña campesina destinada a la desdicha, tuvo que probar suerte en la Bogotá de aquella época (que en su esencia muy poco se diferencia de la actual). Vendida por su madre a una mujer de clase media baja, la pequeña e inocente campesina debía servir abnegadamente a la despótica citadina en las labores domésticas, labor mal paga y humillante que llenó la vida de la pequeña Tránsito de regocijo: la niña se sentía por fin parte de algo, se sentía útil y extrañamente, a pesar de los gritos y malos tratos, se sentía querida.
Todo su destino cambió tras la pérdida de una cadena de oro, pérdida que adjudicaron a “la india esa que tras de que se le da posada, se aprovecha” y fue así como Tránsito, en medio de súplicas y lágrimas fue arrojada a la calle, arrojada a su destino, no obstante que la dichosa cadena apareció tiempo después refundida en medio de unos chécheres. ¿Y ora pa ónde cojo yo? fue la frase que una y otra vez pronunció la pequeña Tránsito en su desventura por las calles de Bogotá.
La calle, ese reino sin ley, le trajo a Tránsito todas las desgracias inimaginables a su inmaculada mente y a sus escasos 15 años. Un solo plan parecía ser tangible: reunir el dinero suficiente para tomar el tren a su natal Sibaté, donde su madre la recibiría con un regaño, una paliza quizás, pero estaría en casa. El problema era el dinero, y claro está, el peligro de la urbe; pero no había ninguna otra opción. Infructuosamente Tránsito se topó con la maldad intrínseca del ser humano y ese tren que era su salvación, cada vez se alejaba más y más.
La primera noche que pasó en la calle fue ultrajada sexualmente por un policía, no suficiente con ello, otros policías, al verla desorientada, solitaria y con su vestido mancillado (no tanto como su alma), no tardaron en catalogarla como prostituta y fue conducida a un patio de detención femenino al cual Transitó fue obligada a visitar una y otra, y otra vez; ya que, una vez reseñada por las autoridades, Tránsito nunca dejaría de ser una criminal susceptible al desprecio y el castigo social para salvaguardar a la ciudadanía de bien.
La pequeña Tránsito hizo “amistades” en ese frío patio cargado de insultos de los guardias, amistades con mujeres que, como ella, fueron desechadas a su suerte, pero que los años en la calle las había curtido lo suficiente para saber sobrevivir; y entonces le enseñaron a Tránsito, pero la inocente campesina se negaba porque lo de ella era servir a su patrona, prender la leña, prepararle la comida al señor de la casa. Esa era su felicidad, no la prostitución. Pero qué más daba, sin tener a dónde ir y con la premura del dinero, Tránsito deambuló entre prostíbulos, hostales de mala muerte, el patio de la comisaría, los suburbios y cambuches de los cerros orientales, las calles y el bajo mundo bogotano de una convulsa época.
El tiempo y el destino juntaron a Tránsito y al Alacrán, un pillo muy astuto de ese inframundo que lo único que había hecho en toda su vida era robar y correr. Correr de la policía y del maltrato. Esos eran sus recuerdos más remotos ya que no sabía de dónde venía, ni quién era ni hacia dónde iba. Lo único que sabía era que la calle, el hampa, y el crimen eran toda su historia y que la policía eran aquellos lobos con quienes disputaría una guerra hasta el final; era el designio de la sociedad para él. El Alacrán era tímido, sigiloso y desconfiado y vio en Tránsito la misma desgracia que la de él.
Fue entonces como el experimentado ladrón, bajo la promesa de ayudarle a Tránsito a conseguir lo del anhelado boleto a Sibaté, se llevó consigo a la pequeña a varios refugios que el forajido conocía bien, mientras que la joven, asustada y al mismo tiempo esperanzada, no veía otra opción y es que la prostitución definitivamente aterraba su espíritu.
Mientras Tránsito esperaba todo el día en una habitación oscura y maloliente, tratando de matar el tiempo cocinando lo poco que había, el Alacrán probaba suerte en las calles del centro de Bogotá, a veces solo, otras veces con compinches con quienes se repartía el botín. Una vez finalizada su rutina, el Alacrán volvía a eso denominado “hogar” y de mala gana saludaba a su rehén, a su intento de mujer. De repente, en arrebatos que él no entendía, el ladrón, el desecho de la sociedad, se ensañaba con la pobre Tránsito propinándole unas golpizas bestiales, descargando todo su odio sobre la desdichada campesina y una vez terminado su frenesí, se acostaba con la mirada fija al techo respirando con rapidez, mientras que Tránsito lloraba en silencio por temor a otra paliza. Aquel silencio era tormentoso hasta que el Alacrán lo irrumpía con un habitual: “¿Tránsito, tenés gurbia?” y se la llevaba, sin mayor reparo por parte de su prisionera, a la chichería.
En la chichería comían y se embriagaban y las peleas florecían entre todos los desamparados alcoholizados llegando la confusión, y con ella la policía; y de nuevo, Tránsito terminaba en el patio frío de la comisaría. El círculo vicioso se repetía una y otra vez: golpizas, chicha, gurbia, comisaría, desgracia.
Un día al Alacrán se le acabó la suerte en sus salidas nocturnas y, en su huida, la policía lo atrapó; de un fuerte garrotazo en la cabeza fue reducido. La pobre Tránsito vio su oportunidad para huir, pero volvió la recurrente pregunta: ¿Y ora pa ónde cojo yo? retornando así a la prostitución.
Desde que la cadenita de oro se refundió y se le adjudicó la culpa a la “india esa”, la maldición de una sociedad apática, arribista, clasista, desigual y fría se abalanzó contra Tránsito, descargando sobre ella todos los males y podredumbre que no solo corrompió su mente y su cuerpo, sino que destrozó su inocente existencia.
El Alacrán se las arregló para fugarse y tiempo después se reencontró con Tránsito, pero esta vez ya no le pegaba. Algo cambió en él, y quería seguir cambiando, pero ya era imposible. La sociedad ya lo tenía marcado, y al cabo de unos pocos trabajos honrados, el Alacrán volvió al pillaje. Ahora el hambre era más certera y la rabia, el odio, la frustración eran, junto al frío de los huesos y la agonía de la panza, lo único que el mundo les tenía deparado, no solo a ellos dos, a miles; no solo a miles, a millones.
Pero qué mejor que la majestuosa prosa de Lizarazo para explicar lo que acontecía por la mente del Alacrán en esos momentos de presión insostenible, de sensibilidad y de un creciente odio que se sembró desde hace años:
“- ¡Si uno pudiera vivir como la gente! ¡Pero uno nu´es sin´ un perro chandoso!…
Su sensibilidad rudimentaria confluía en un ímpetu de odio y de venganza contra las gentes y las circunstancias que los tenían reducidos a aquel cubil, como si en lugar de seres humanos fueran bestias de presa, lobos o vulpejos, sobre cuyas vidas gravitaba una sentencia de exterminio. Un insensato deseo de matar, de destruir aquel orden infame que hacía de ellos unos leprosos y que reservaba para otros todas las dichas del mundo, mientras a ellos se les arrebataba hasta el aire indispensable para no perecer asfixiados, lo fue común en aquel momento. Y por eso, como si expresara una respuesta, él exclamó:
- Dejá a ver, que alguna vez será, Tránsito. Quemamos tóo y lo limpiamos tóo y golvemos a principiar como nuevos”
Y fue así como el odio del Alacrán, el de Tránsito y el de miles y miles de excluidos, de pisoteados, de nacidos para la tragedia, de criados por el hambre, crecía y crecía y se desbordaba llegando a su punto límite a solo falta de una chispa para estallar. Y la chispa llegó el 9 de abril de 1948: el caudillo Jorge Eliécer Gaitán, esperanza del desposeído y del humillado acababa de ser asesinado en el centro de Bogotá y la plebe, aquellos condenados a ser relegados de la historia y de la dignidad, se rebelaron, salieron a desahogar todo su odio:
“Hasta los más escondidos vericuetos, hasta las ínfimas barriadas prendidas parasitariamente de la ciudad se extendieron las vibraciones convocadoras, que arrancaban a los proscritos de sus escondites, súbitamente sedientos de sangre. En tumultoso desorden irrumpían hacia el centro comercial y en cuanto llegaban a las calles principales, donde la ciudad exhibía su opulencia injuriosa y cuyo dominio se había reservado la buena sociedad, lejos de rufianes y de predularios, se lanzaban al saqueo de las viviendas y de los almacenes y luego, sin una causa explícita, arrebatados por su furor satánico, prendían hogueras y acumulaban escombros”.
El día del odio, una novela sobre el 9 de abril del gran, y casi desconocido, José Antonio Lizarazo, es una estremecedora narración que se repite en nuestras sociedades una y otra vez, de hecho, agudizándose cada vez más. ¿Qué diría José Antonio al ver la Colombia de hoy en día?, ¿qué pudo haber escrito, por ejemplo, tras el pasado paro nacional del 28 de abril donde miles de jóvenes salieron de sus barriadas a descargar su furia acumulada ante un sistema que los ultraja casi que desde nacimiento?
La Bogotá que Lizarazo conoció habrá crecido exponencialmente, pero ¿hubo cambio alguno en las condiciones –materiales e inmateriales- de humillación a las que son sometidas millones de personas? Agazapadas ante la desesperanza y cosechando la semilla de un legítimo odio que crece y se reproduce, esperando a la próxima chispa que haga explotar ese odio visceral que nuestra sociedad banal, injusta y arribista inculca en el desfavorecido.
La novela del gaitanista Lizarazo termina como terminó el bogotazo del 48. En una espiral de odio de múltiples direcciones y caudales de destrucción que se propagó por el país en una catarsis colectiva frente al aniquilamiento de lo que ellos, “la plebe”, consideraban como una tenue esperanza. Esa tarde fatídica del 9 de abril, Tránsito pudo expulsar todo el odio que había ido acumulando desde que la cadena de oro se perdió entre unos chécheres, lo cual selló su destino.
Como aparte interesante dentro de la novela histórica, se encuentra un glosario con los términos bogotanísimos de la época, de los cuales algunos de esos aún sobreviven:
Caclinaguas: Bragas de tela burda.
Chapas: Agentes de policía.
Chirito: Ropa usada.
Gurbia: Hambre
Manzanillo: Politiquero hábil.
Percha: Ropa de lujo.
Pola: Cerveza.
Tira: Detective.
Pisca: Mujer “vulgar”
Untualito: En seguida