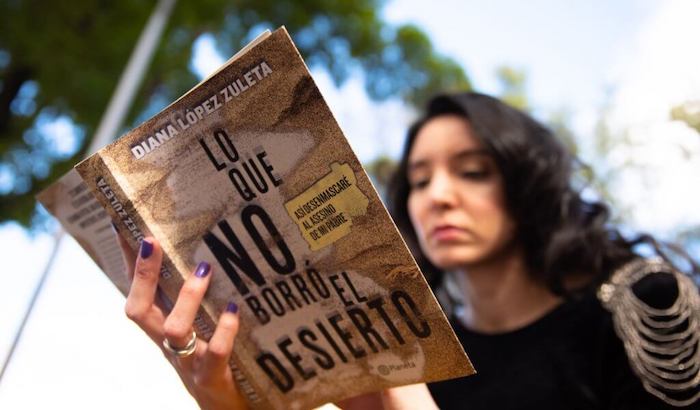La calle de las Mandolinas es ahora una colorida y ancha calle de andenes amplios, forrados de adoquines rojos. Una mixtura de casas convertidas en Universidad Externado, negocios quebrados por la pandemia e inquilinatos donde se hacinan colombianos empobrecidos y desesperados migrantes venezolanos.
No siempre fue así, en la colonia era la calle de La Candelaria donde se ubicaron artesanos y fabricantes de instrumentos de cuerda. Su primera bonanza. Son los ancestros de Enrique, el último luthier de Las Mandolinas, ubicado justo en todo el frente de mi vida actual de café, que ha visto talleres incendiados y ha enterrado a sus parientes, durante décadas, entre bandolas, violines, tiples y guitarras.
Desde los años 70 la calle de barrio popular dio cabida a las bonanzas de la marihuana, la cocaína y a otros generadores de estados alterados. Fue así como Las Mandolinas se convirtió en calle-olla de expendedores de drogas, liderados por la chicharrona, la matrona líder, especializada en la venta de maracachafa a puchos.
Esta bonanza estuvo acompañada por la llegada a la cuadra de bandas de delincuentes de diferentes pelambres: apartamenteros, asaltantes de bancos, sicarios y apostadores ilegales.
Luego llegaría el orden del alma mater que acabaría con todos ellos. La bonanza de la educación superior fue y es más poderosa que los negocios de la traba y el desenfrene. Con matrículas millonarias, profes brillantes con sueldo precario y celadores con perro guardián en las calles, arribó Davivienda, del grupo financiero Bolívar, a Las Mandolinas.
Este es el breve resumen vital del escenario histórico donde se ubicó el Café Pushkin, con su trasteo de finales de diciembre de 2017 y su apertura en enero de 2018, el mes más malo para abrir un café en Bogotá y en Colombia, antes de la pandemia.
Nos enfrentábamos al descalabro y la frustración del incumplimiento de los acuerdos de paz, a la división y al chisme, con ideas. Entre el ocaso y los entrampamientos, las separaciones y el vernos sin siglas importantes y sin organización, nos encontramos solos, con insomnio de noches blancas de Leningrado, agotados, pensando qué hacer, otra vez.
Construimos, entonces, una casa para la expresión y una fábrica de ideas, muchas de ellas quebradas ya, otras resistiendo y floreciendo. Fue así como surgió la iniciativa de las cervezas artesanales de los pobres, primero Bolivariana, más tarde Caño Cristales, vino La Guapa, siguió La Caguanera, después Elbrús, luego Vándala.
La Vándala se veía venir desde hace años. Los últimos gobernantes del país y los alcaldes, incluido Petro en Bogotá, llamaron vándalos a los que protestaban, a los manifestantes.
En 2013 yo mismo era un vándalo debajo de un plástico a 40° c. en Tibú, dirigiendo y contando enfrentamientos con el ESMAD, sumando heridos y restando muertos, durante el paro campesino del Catatumbo.
Entonces y siempre, aquí, nos han llamado lo que no somos. El estigma, el señalamiento, pesa más en Colombia que el objetivo. Reducir todo al terrorismo, al vandalismo, a la guerrilla es el libreto diseñado fácil.
El paro nacional del 2021 que había surgido en las protestas del 2019, que luego se incubó en los disturbios de Bogotá en el 2020, con saldo trágico e impune en muertos y violaciones a derechos humanos, tuvo una inusual trascendencia.
Un estallido social de jóvenes de barrio sin alternativa, sin futuro y sin cadenas salió a las esquinas a armar primeras líneas y barricadas, junto a pandillas politizadas de la noche a la mañana, expendedores de drogas, ladronzuelos y muchachada con hambre que iba a comer en las ollas sancochadas antes de la refriega. Este entable de puertos y resistencias se fue multiplicando por toda Colombia, junto a mingas indígenas, bloqueos campesinos y neo-palenques negros.
Las protestas en las esquinas que enfrentaron la orden del disparo y al paramilitarismo de Estado no tenían representación. Surgió entonces una versión Guaidó a la colombiana, con el autodenominado Comité Nacional de Paro. Cacrecos líderes sindicales, de partidos decrépitos de izquierda y ONG que nunca protestaron, usurparon la vocería de los que a diario morían en las calles, volviendo la negociación una ridícula caricatura de la crisis.
Tal vez es esta la mayor moraleja del paro, la mayor movilización social de la historia de Colombia no tenía representación, porque no existía la emulsión aglutinante que identificara y juntara a los manifestantes, gente sin organización ni proceso se enfrentaba a la policía en todo el país. No había cultura, identidad u organización política que juntara todo esto. Los politiqueros de izquierda, desde las redes sociales, buscaron acumular y salvo los titulares de prensa, señalándolos de conducir el paro, no lograron mayor ganancia ante la masa anárquica en las calles.
Difícilmente esto se traducirá en votos por listas previamente preparadas en los salones de los pactos amañados y de los sueños de cambio. En Colombia los votos se compran, los muertos votan, los conteos se adulteran con tachones en los sistemas informáticos.
La emoción del paro sin acuerdos generales, salvo los acuerdos regionales y sectoriales, sus costos humanos, el drama dejan, sin embargo, unos acumulados de futuro.
Primero, reconocer que entre la izquierda armada y desarmada fracasaron en construir y proponer una alternativa compartida y hegemónica de cambio, incluyente, participativa, democrática. Salvo el discurso incendiado que no supera la polarización, no hay proyecto, hay caudillos iluminados repitiendo la formula anegada.
Segundo, se viene un cambio generacional que clama proceso, asamblea, toma de decisiones colectivas. Para esto, los cuchos fracasados deben pensionarse y dejar que la construcción del cambio avance. Volver la rueda suelta del paro en un movimiento conducido por todos y todas requiere alejarse de los vicios y las mañas que son vigentes hoy en la izquierda, sinónimo del fracaso.
Tercero, la muchachada no va a militar en células marxistas, marchas patrióticas, congresos populares o en humanidades mesiánicas y amorfas. No van a recibir la orientación, van a exigir y proponer nuevas formas, estructuras amplias, incluyentes, feministas, diversas, barriales, artísticas y académicas. En el campo, las soberanías armadas guerrilleras o delincuenciales se van a encontrar en el mediano plazo con la nueva realidad política. Así, por primera vez, las masas organizadas van a dirigir a los poderes fácticos, para construir una soberanía ciudadana y compartida.
Cuarto, tendremos nuevos símbolos y banderas. La transición desde la acepción negativa y conservadora del cambio a la positiva de futuro viable. Mamerto, primera línea, protesta, derechos, diversidad, comunista, liberal, serán la normalidad de los conceptos en un nuevo orden social, político y económico que se impondrá para superar el atraso feudal, narco y corrupto que vivimos.
Y así llegó Vándala, que hace parto en este relato, que como denominación de origen surgió cuando fuimos en bicicleta, desde el Café Pushkin en La Candelaria, hasta el colegio claretiano de Bosa en Bogotá, a la asamblea popular del paro nacional el domingo 23 de mayo, sin resultados tangibles. Hasta que Cuyai, el geógrafo que mapea todos nuestros sentimientos, dijo que la cerveza artesanal de este paro nacional se debería llamar Vándala.
Y así quedó bautizada. Homenaje a La Pola. A nuestra primera vándala: Policarpa Salavarrieta.